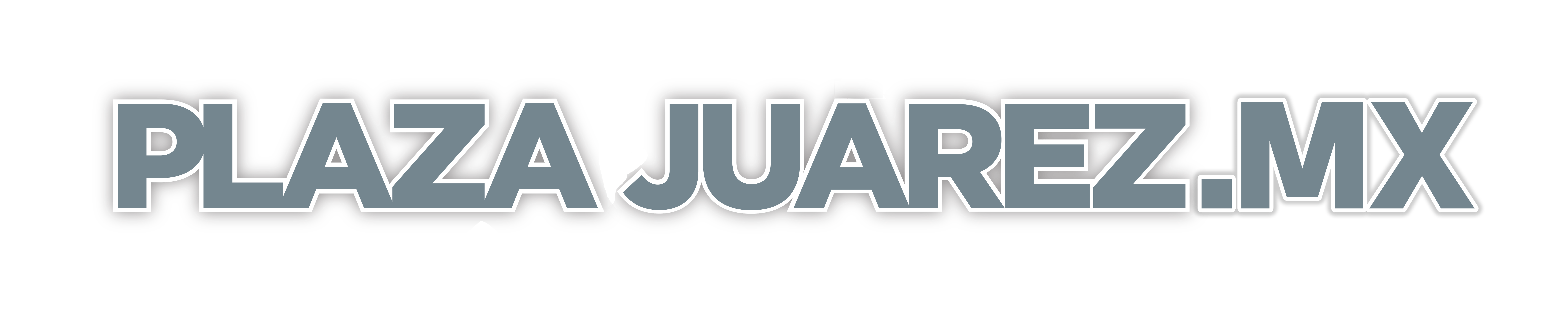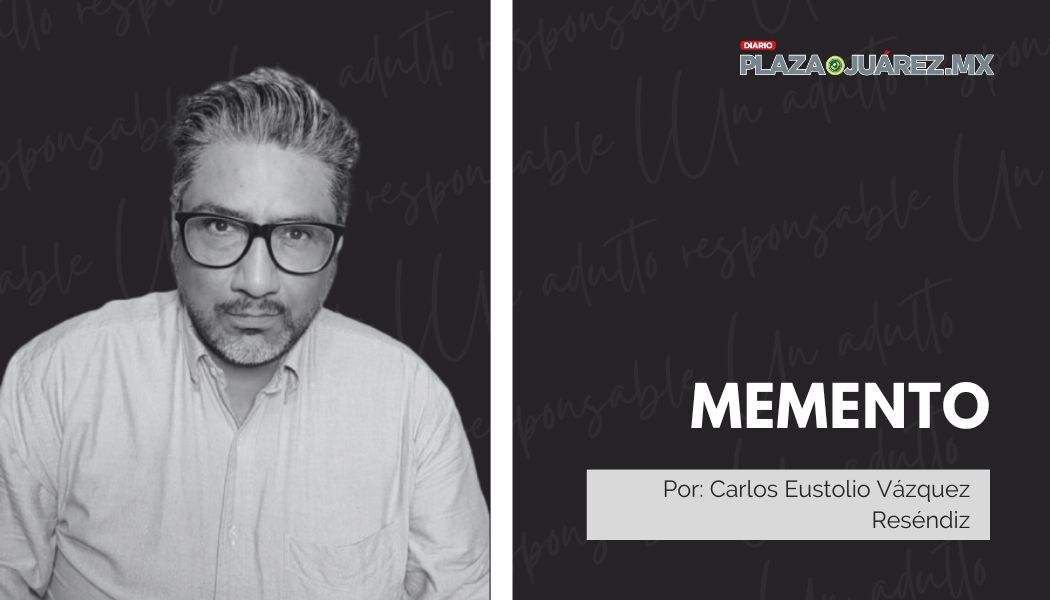MEMENTO
“Qué triste todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no
saben que, pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir”
El triste – José José
La palabra tristeza proviene del latín tristitia, que a su vez deriva de tristis, que significa “triste, sombrío o severo”. Este adjetivo se usaba ya en latín clásico para hablar de estados de ánimo apagados o dolorosos, pero también podía referirse al carácter serio o severo de una persona. Tristitia significa literalmente “la cualidad de ser triste”. Hay hipótesis que relacionan tristis con una raíz indoeuropea ter- que tiene que ver con cruzar, frotar o incluso hacer daño, pero esta conexión es algo especulativa. También se ha propuesto una relación con el griego threnos (θρῆνος), que significa “canto fúnebre”, aunque no hay consenso. Tristeza es una palabra que lleva siglos nombrando un sentimiento pesado, íntimo y serio.
Hace años encontré un libro llamado La tristeza de Papá Sabino de Ven Morten Neriah. Cuando leí el poema De filo doble y luciérnagas, se me aguaron los ojos con la siguiente frase: “No porque la tristeza se reparta entre muchos, nos tocará de a menos”. El contexto era triste, pero la frase es tristísima. Y nada más cierto que cada persona tenemos una forma de vivir y asimilar la tristeza.
En la fenomenología del cuerpo (Merleau-Ponty), la tristeza se encarna: hombros caídos, mirada baja, respiración distinta. El cuerpo no “expresa” la tristeza, es la tristeza vivida en carne. Pero nos empeñamos en no notar esas señales, aunque para los demás sean evidentes, en ocasiones preferimos ignorar esas señales.
Durante mucho tiempo oculté mi tristeza debajo de una máscara de enojo. El enojo era algo que podía manejar, mientras que la tristeza no podía ni siquiera capotearla. Esa tristeza se fue cocinando como frijoles en olla exprés: la tapa hermética del enojo impedía que algo saliera de ahí. Lamentablemente, la muerte de mi abue, el final de un proyecto y el término de diferentes situaciones, fueron como una flama alta. Dedicarme al trabajo excesivamente, más que una distracción, fue un descuido; y ¡PAW! Explotó la olla. Frijoles por doquier: en el techo, paredes, muebles, piso. Y lo peor no fueron los frijoles, sino el olor a tristeza quemada que no se disipaba. Distimia le llamó mi psiquiatra. Por alguna razón, el término “frijoleada” no le pareció tan profesional.
Después de un año de chochos de felicidad y psicoterapia, la “frijoleada” quedó como un capítulo de mi vida. No se archivó: quedó como una lección de vida, de cómo poner atención al proceso, a reconocer la tristeza, a trabajarla, digerirla y procurar que no vuelva a explotar de ese modo.
Y no es pretexto, pero vivimos en una sociedad en la que aprendemos que es más sencillo ocultar algunas emociones que dejarnos ir con ellas. En este mundo capitalista, la tristeza parece un impedimento para continuar, mientras que el enojo nos permite seguir produciendo. Y así se nutre la idea de que, mientras continues generando, no importa cómo te encuentres.
Nietzsche veía la tristeza en dos dimensiones: la del resentimiento (que enferma y encadena), y la de la melancolía creadora (la que, como en los artistas trágicos, permite ver la vida en toda su crudeza). No toda tristeza es decadencia: hay una que abre la puerta a la profundidad, al conocimiento de nuestra emoción, al poder que nos puede otorgar. Una vez que tocas fondo, no queda otra que ir pa’ arriba.
La conseja de hoy:
La psicoterapia más que ayudar a identificar, señalar o tratar a personas locas, es una manera de comprender como vivimos y vemos este mundo, no es garante de alegría, pero sí de tranquilidad. La tranquilidad de saber que existe una persona que puede escuchar y ayudarnos a buscar un “mejorestar”. Y como le diría mi Tío a su hermano en pleno llanto: “Desaguate manito, desaguate”.