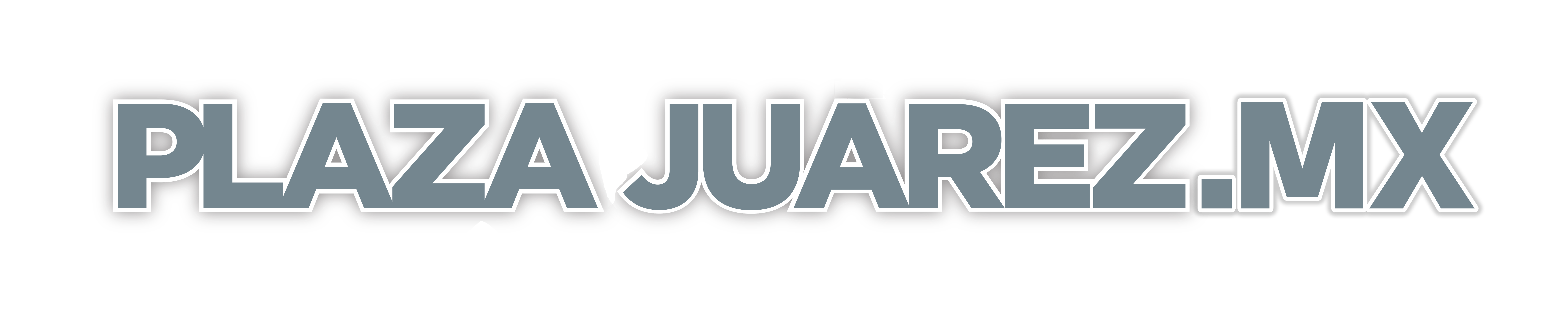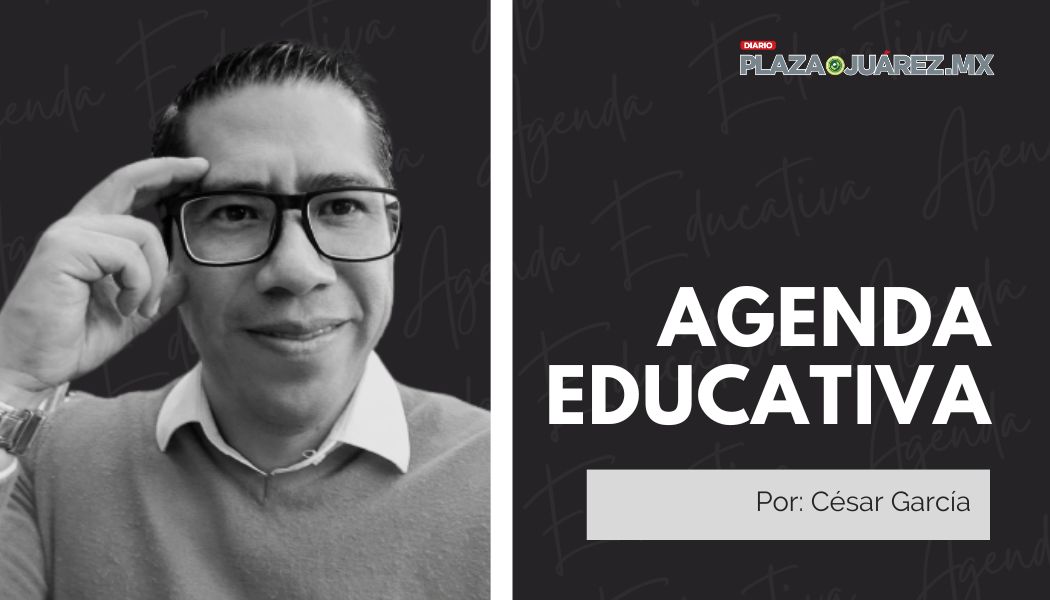Agenda educativa
El bullying, traducido en nuestro idioma como violencia o acoso escolar, es un fenómeno que, desafortunadamente, continúa en aumento en el sistema educativo, pese a las estrategias y programas impulsados por los gobiernos en los últimos años. Este problema en torno a la violencia, en sus diversas expresiones, no parece ser ajeno en las universidades.
Hace unas semanas, Isaura Castelao-Huerta publicó un artículo en inglés en la revista Pedagogy, Culture & Society, titulado: “Violence in doctoral education: uncaring/uncareful practices of supervisors, co-supervisors, professors, and institutional authorities” (Violencia en la formación doctoral: prácticas negligentes o carentes de cuidado por parte de supervisores, co-supervisores, profesores y autoridades institucionales).
El impacto del artículo ha sido notable. Al momento de escribir esta reflexión, ya suma más de 17 mil 700 vistas. Isaura, en un texto posterior de divulgación publicado en Distancia por Tiempos, comenta que tras la publicación de su investigación recibió una avalancha de mensajes, tanto de México como de otros países, a través de su cuenta personal en X (antes Twitter), en los que estudiantes compartieron sus experiencias y emociones.
Tengo la impresión de que la decisión de publicar en inglés, más allá de la presión académica por hacerlo, responde a la necesidad de lanzar un mensaje a la distancia. Y tengo la sospecha que si el artículo se hubiera publicado en una revista nacional hubiera sido rechazado o habría causado un escándalo mayor por lo que desafortunadamente ocurre dentro de las universidades en cuanto a la violencia académica e institucional.
¿Cuál es el contenido de este artículo que ha generado tanto impacto? Isaura expone, en un tono claro, los resultados de esa investigación que analiza la violencia en la formación doctoral dentro de una universidad pública como la UNAM. Como contexto, describe el sistema político económico y el modelo universitario atravesado por la racionalidad neoliberal que fomenta el individualismo, la competencia y la hiperproductividad. Pero lo más valioso de su trabajo, en mi opinión, es que logra sistematizar y evidenciar un conjunto de prácticas que, lamentablemente, forman parte de la cultura institucional. Ella las agrupa en cuatro categorías analíticas, que podríamos identificarlas como prácticas.
La primera práctica es el trato deshumanizado, que se manifiesta en la reforzada jerarquización académica y administrativa, agresiones verbales (a veces físicas), el menosprecio hacia el trabajo del estudiante mediante retroalimentación humillante, decisiones arbitrarias y negligencia institucional. La segunda práctica es la obstaculización del trabajo de investigación, ya sea mediante la imposición de la visión del tutor, o a través de la integración de comités tutoriales afines a éste. La tercera práctica es el desamparo académico, reflejado en la falta de seguimiento y de retroalimentación al trabajo del estudiante. Y la cuarta práctica, el extractivismo académico, es decir, la explotación, apropiación y abuso de confianza respecto al trabajo de investigación del estudiante.
El problema de la violencia académica e institucional que expone Isaura no puede reducirse a una simple queja de estudiantes de doctorado ni a casos aislados: se trata de prácticas sistemáticas que se gestan y se sostienen dentro de las propias estructuras institucionales. La conclusión de la colega es contundente como necesaria: “Espero que este artículo nos lleve a cuestionar nuestras prácticas y a dejar de normalizar violencias cotidianas que frecuentemente son desestimadas dentro de la academia neoliberal”. A esta postura cabría añadir que pensar la universidad y su mejora exige atreverse a hablar de lo que ocurre al interior de ésta. Reconocerlo es el primer paso, atenderlas el siguiente.