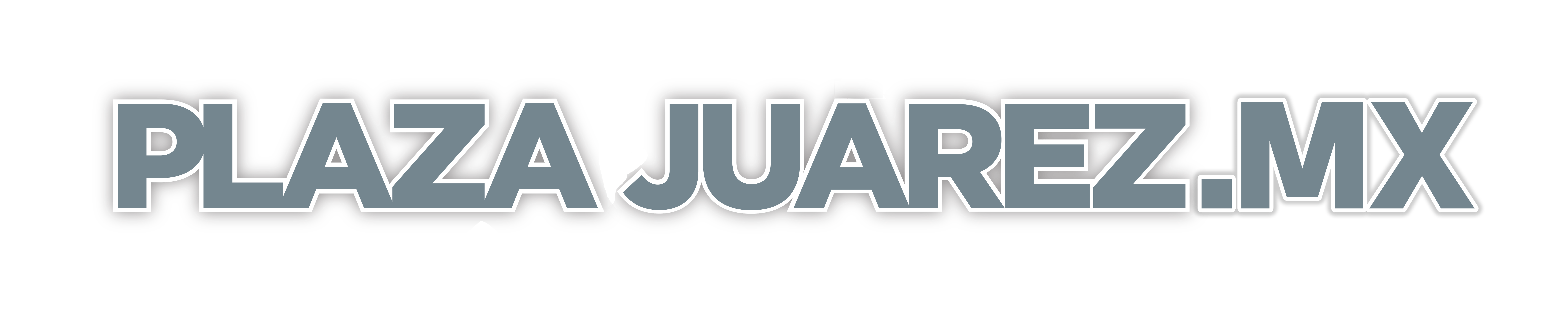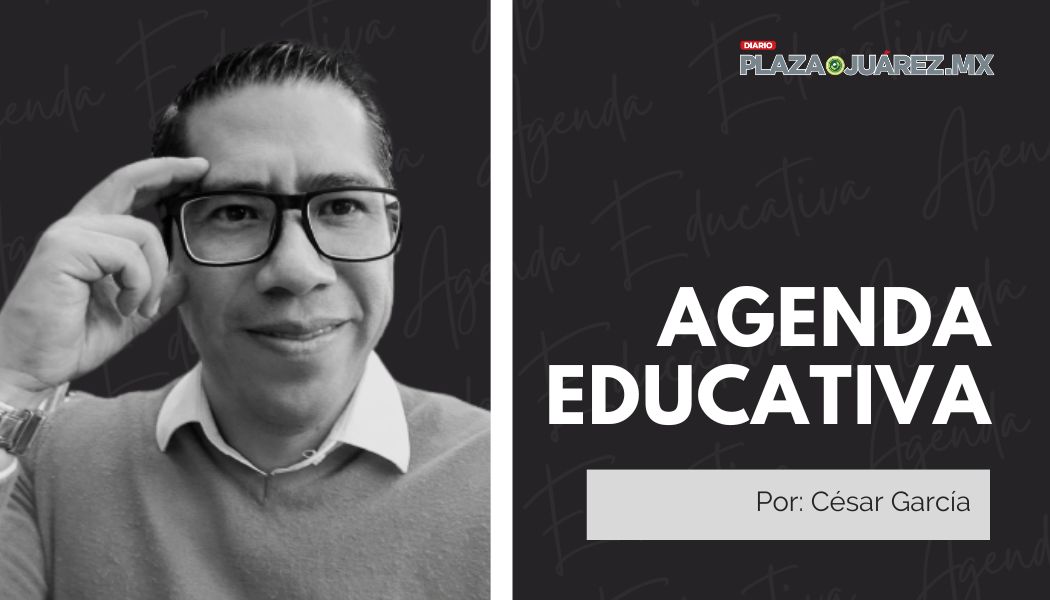Agenda educativa
La SEP y la Universidad Estatal Arizona, campus Querétaro, firman acuerdo para ampliar la cooperación académica (Boletín SEP, 226). Esa fue la nota que pudimos observar apenas hace unos días. El lector leyó bien: La Universidad Estatal de Arizona tiene sede en el Estado de Querétaro, especialmente en el municipio de Colón. Llegó en 2017 y es la única universidad pública estadounidense en el país, cuenta con catorce carreras en áreas de Ciencias, Comunicación, Ingeniería y Negocios. Y en 2022 atendió a una matrícula de 840 estudiantes, según la Secretaría de Economía (Data México).
El convenio de cooperación académica entre la Universidad Estatal de Arizona, campus Querétaro y la SEP, llama la atención por el modelo de internacionalización, tema que hemos abordado en ocasiones anteriores. De manera sintética, los modelos de internacionalización lo expresamos en el modelo tradicional e histórico, pero con un sesgo hacia las universidades del mundo anglosajón. El otro modelo “por interés” está centrado en el lucro y la ganancia. En ese sentido, es importante plantear las implicaciones de seguir estos modelos de internacionalización que llevamos por más de dos décadas en la educación superior. Estas implicaciones podrían denominarse como los mitos de la internacionalización.
En las últimas décadas y en pleno auge de la internacionalización de la educación superior, varios especialistas de diversas partes del mundo -Jane Knight, Phillip Altbach y Hans de Witt- han advertido que quizá las instituciones de educación superior, han perdido la brújula o se han pervertido siguiendo un conjunto de ideas, creencias, estrategias y acciones para alcanzar la internacionalización.
Jane Knight (2011), profesora de la Universidad de Toronto, expuso hace poco más de una década, cinco mitos de la internacionalización de la educación superior: más estudiantes extranjeros en el campus van a producir una cultura institucional y un plan de estudios más internacionalizados (mito uno); cuando más internacional es una universidad mejor es su reputación (mito dos); cuanto mayor es el número de acuerdos internacionales o cuantas más asociaciones a redes tenga una universidad, más prestigiosa o atractiva es (mito tres); cuanto mayor es el número de acuerdos internacionales o cuantas más asociaciones a redes tenga una universidad, más prestigiosa y atractiva es (mito tres); cuanto más estrellas de acreditación internacional tiene una universidad, más internacionalizada está y, por ello, mejor es (mito cuatro); un plan de marketing internacional es el equivalente a un plan de internacionalización (mito cinco).
Hans de Wit (2011), profesor neo zelandés, coincide con Jane Knight, aunque él no le llama mitos, sino ideas equivocadas y retos para la enseñanza superior. Aquí sintéticamente algunos señalamientos de las ideas que pasan por la mente de funcionarios y tomadores de decisión: la internacionalización es parecida a enseñar en inglés; la internacionalización es parecida a estudiar en el extranjero; la internacionalización es parecida a enseñar una asignatura internacional; la internacionalización puede implantarse con éxito con solo unos cuantos estudiantes internacionales en el aula; las competencias interculturales e internacionales no tienen por qué evaluarse necesariamente como tales; la enseñanza superior es internacional por su propia naturaleza; la internacionalización es un objetivo en sí misma.
En conclusión, el mito de la internacionalización es un conjunto de creencias, ideas -que son sólo parcialmente ciertas-, estrategias y acciones, muchas de ellas plagadas de simulación que solo sumaron cosas (clases en inglés, cursillos, convenios, estrellas de acreditación). El problema fue que el mito sustituyó la reflexión sobre la razón sustantiva de la internacionalización de la educación superior y quedó en el olvido que ésta es un proceso cultural más complejo que requiere tiempo y maduración y que atraviesa las funciones sustantivas de la universidad.