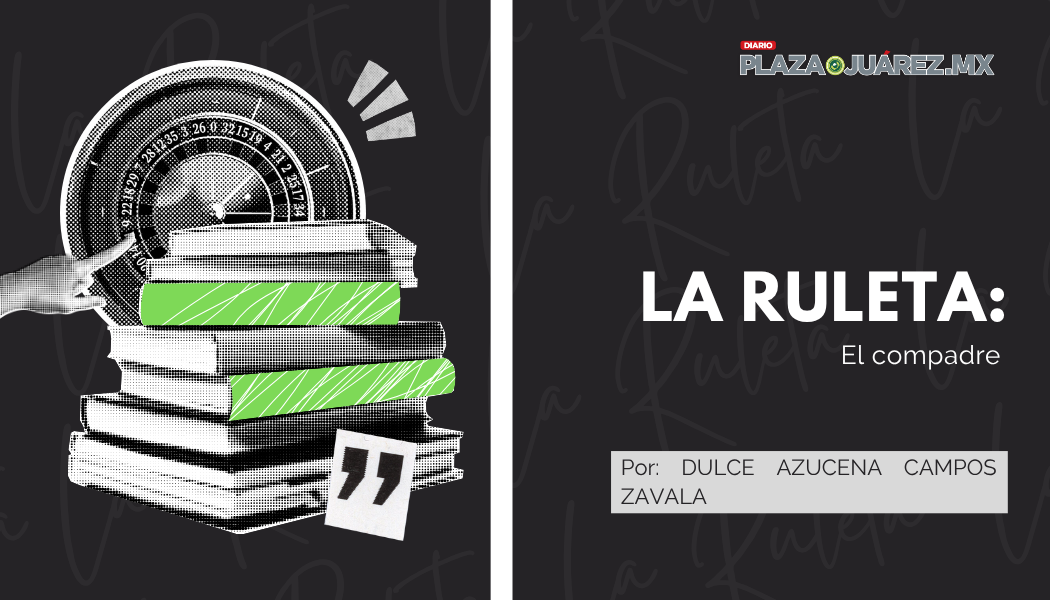LA RULETA
DULCE AZUCENA CAMPOS ZAVALA
DULCE CAMPOS, ESCRITORA EN EL BARRIO, ESCRIBIR ES UNA FORMA DE SOBREVIVIR Y RESISTIR AL MUNDO, DE NOMBRAR LO QUE DUELE, INCOMODA Y ALGUNOS QUIEREN OLVIDAR.

En las tardes, cuando cae la noche y huele a leña, todos nos juntamos alrededor del fogón.
La abuela siempre estaba en la cocina: ponía el café, echaba las tortillas, y mientras el comal tronaba, todos platicábamos.
Pero esa noche fue distinta.
El café no quería hervir, las brasas apenas daban luz, y la abuela estaba callada, mirando al fuego como si viera otra cosa. Nadie se movía. Ni los perros daban lata; solo se echaron en sus chiquihuites, con los ojos abiertos.
Fue ahí donde supe que algo traía esta mujer.
Al fin habló, el labio le temblaba nervioso:
—Hace tiempo, cuando apenas acababa de nacer su madre, estaba yo prendiendo el fogón cuando llegó su abuelo cayéndose de borracho, con un hombre que decía era su compadre.
“Buenas tardes, comadre”, me gritó. “¿Dónde pongo al compadre pa’ que descanse?”.
“Échelo ahí en la hamaca”, le dije. “Si se ahoga de borracho, quiero oírlo”.
Y me puse a soplar el fuego. Pero cuando ese hombre se me acercó, sentí un frío en la espalda.
El humo se fue derechito, y la flama empezó a moverse.
“Ya me voy, comadre, pero antes invíteme un trago”.
“Aquí no hay vicio, ya sabe”, le contesté.
“Pues con café me conformo, Guadalupe… pero que esté bien caliente”.
Ahí me dio miedo.
Se sentó justo en la mesa… donde estás tú ahorita, Chucho. No quise voltear, pero el corazón me latía tan fuerte que pensé que él podía oírlo.
Mi madre decía que hay un hombre blanco, vestido de charro, muy alto y de buen ver, que acompaña a los borrachos, seduce a las mujeres, y que cuando lo ves… es porque algo va a pasar.
No quería ni cruzar mirada.
Cuando le llevé el café…
¡Ay, madre santa!
Ahí estaba sentado el hombre más alto que he visto.
Sus rodillas casi tocaban la mesa. El traje negro, reluciente; el sombrero, tan ancho, que le tapaba la cara.
Le temblaba una pierna, como si esperara algo.
Se me cayó el jarrito al suelo. El ruido, pensé, despertaría al abuelo.
Entonces él levantó la cabeza.
Tenía una sonrisa tan blanca… tan fría… que me dio más miedo que si hubiera gruñido.
“Mejor diga que ya quiere que me vaya, morenita, pero me voy antes que despierte el compadre y crea otra cosa”.
No traté de detenerlo. Lo dejé irse.
Y se levantó.
Era tan grande que tuvo que agacharse para pasar la puerta.
Me estiró la mano, y por respeto se la respondí…
Sentí que me metía los dedos en el hielo. Eran blandos, fríos, sin fuerza, pero el apretón me recorrió todo el cuerpo.
De un salto pasó la tranca sin abrirla.
De otro, la barda de don Socorro.
Y se perdió allá, entre los cerros.
El viento entró por la puerta y apagó el fuego.
La abuela se quedó mirando el fogón. Nadie dijo nada.
A los tres días, el abuelo se murió, ahogado en su risa y su aguardiente.
Dicen los borrachos que estaba platicando con su compadre.
La abuela respiró hondo:
—Se los cuento porque anoche soñé con él. Soñé que entraba por la puerta… pedía café… la Silvia le servía… y yo no podía decir nada. Me cerraba la puerta y me quedaba afuera. Adentro escuché un grito… y desperté. No sé qué significa. No sé si viene por ella… o por mí.
De repente la puerta se abrió.
El viento entró.
El jarrito se cayó de las manos de la abuela.
Y ella, después, de la silla.
Los médicos dijeron que fue un infarto.
La Silvia… Silvia dice que escuchó a alguien decir:
“Invíteme un café, comadre…”