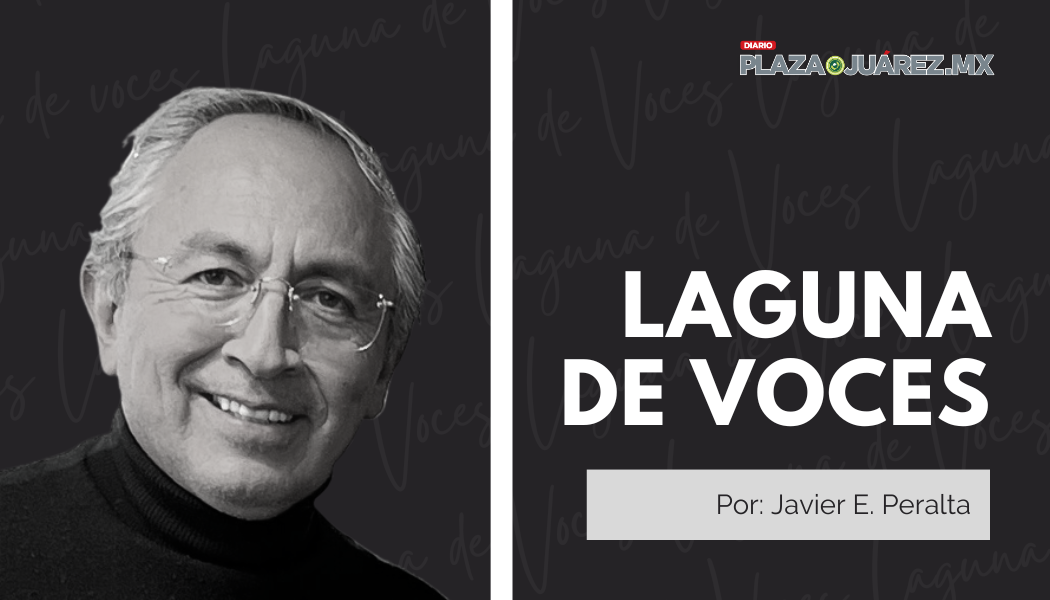LAGUNA DE VOCES
Uno se amarga la vida con estos políticos marrulleros, que un día se abrazan y dan palmadas en la espalda como si fueran los grandes amigos desde la infancia para, al rato, lanzarse dardos envenenados con su verdadero rostro, el del odio, el de la revancha, el que siempre tuvieron pero que nos negamos a ver desde esa primerísima fila que otorga el quehacer periodístico. Porque esta rara, a veces absurda relación del trabajo de informar con los que tienen en sus manos el poder, sea político o en el manejo de multitudes de obreros, campesino y obreros, establece una ruta en la que, tarde o temprano, asiste la desilusión al estrado donde se hacen públicos los arrepentimientos.
Son simples humanos, igual que uno, a los que otorgamos un halo de santidad allá cuando éramos jóvenes, pero que enfrentaron la temible realidad del que tiene la oportunidad de cambiar ciertas condiciones que parecían eternas, en una población como la hidalguense, pero al final sucumben a sus muy personales y humanas ambiciones.
Pareciera que en los terrenos de las cosas concretas, ningún ser humano está capacitado para decidir el futuro de sus semejantes, porque se desata un mecanismo misterioso cuando alguien es investido con la capacidad de ordenar acciones que tienden a realizar lo que sea necesario por “el bienestar común”. ¡Eso es: por el “bienestar común”! El problema es que, a la fecha, nadie ha podido definir en qué consiste ese “bienestar común”.
Así, en cualquier diminuta oficina es nombrado, o nombrada, un nuevo titular a quien se le reconoce su calidad humana, su impecable honestidad, y un profundo don de mando que nunca ha ofendido a nadie.
Pasan apenas unos meses, y de aquel o aquella no queda casi nada, si no es que absolutamente nada, como no sea una persona que aprendió a paso velocísimo la forma de hacerse ver como el fiel de la balanza, que inclina la historia de la mismísima humanidad hacia un lado, u otro.
Saben que nada cambiará, incluso tal vez nunca cometan el simple y absurdo pecado de la deshonestidad, del enriquecimiento inexplicable, pero sí de la soberbia, de olvidarse de su finitud existencial, de que todo será tan efímero que, de darse cuenta, estarían espantados.
Sucede a todos.
Y no lo ven, casi nunca lo ven, solo los que observan, que de pronto también tienen la temeraria actitud de envolverse en la bandera a algún poderoso o alguna poderosa, porque esa ambición de la trascendencia comprada, en contadas ocasiones ganada, se contagia.
Uno y otro caminan hacia los lugares propios de la una y mil veces mencionada soberbia. Uno y otro se descubren, de repente, perdidos en una tierra de la que no conocen nada.
Finalmente lo único que queda es la desesperanza, porque todo quedó igual o peor, y porque la vida se ha ido tan, pero tan rápido, que pareciera ya no quedará espacio ni para la esperanza.
Hasta que no mira y escucha a los jóvenes que piensan, que escriben con la vocación y voluntad por simplemente entender a sus semejantes, sin discursos políticos, sin nada de eso que tanto abunda. Y, luego entonces, renace la esperanza, la auténtica esperanza que, después de todo, ¿qué seríamos sin tener sueños?
Mil gracias, hasta mañana.
@JavierEPeralta