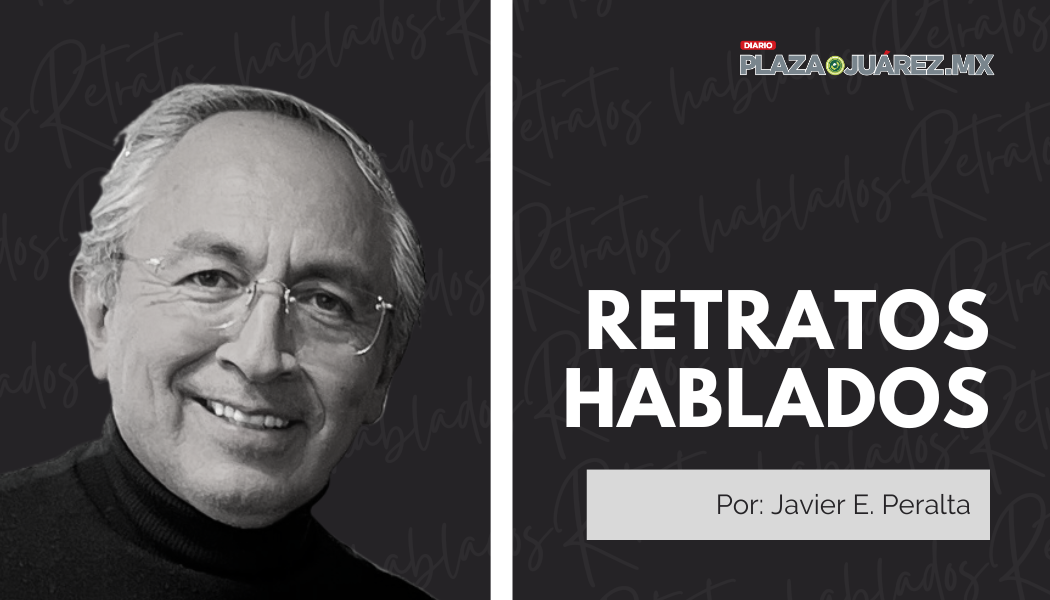RETRATOS HABLADOS
“¿Qué se hace a la hora de morir? ¿Se vuelve
la cara a la pared?
¿Se agarra por los hombros al que está cerca y oye?
¿Se echa uno a correr, como el que tiene
las ropas incendiadas, para alcanzar el fin?”.
Así escribió Rosario Castellanos. Y el texto poético es uno de los más hermosos que se haya hecho con referencia a la muerte.
Sin embargo, estoy seguro, una reacción constante en la vida simple, es que no deseamos irnos, ni ahora, ni después, y tal vez nunca.
La muerte en el quehacer político, es ya no aparecer en el centro del escenario, dejar de ser Roma, a donde conducen todos los caminos; SER pues, porque el que ya no se ve todos los días, ya no opina, ya no decide, simplemente deja de existir, muere.
Y si en la vida cotidiana y simple, nadie se quiere morir, mucho menos en los escenarios del poder, porque el poder concede el favor de la eternidad, de que pasen años, lustros, décadas, siglos, milenios, y el que pensaba retirarse al descanso eterno, sigue ahí, en el lugar seleccionado para los semidioses, los que no solo hacen la historia, sino que son ellos mismos la historia viviente.
Por eso, el próximo martes, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregue la banda presidencial a su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, podemos estar seguros que no volverá la cara a la pared, ni agarrará por los hombros a quien tenga cerca, ni mucho menos se echará a correr como si tuviera las ropas incendiadas.
No, el jefe de la Nación más poderoso de los últimos tiempos, habrá apretado el botón de una gigantesca maquinaria que, precisamente en ese instante, en ese único fragmento de tiempo que nadie puede ver, pero todos jurarían que lo sintieron, la tierra de la Ciudad de México marcará con un jalón de sus entrañas, -como los sentidos las últimas horas-, el principio de una nueva era, la Era de las Eternidades, largamente olvidadas, pero que construyen leyendas en un país como el nuestro.
Morir, nadie quiere, mucho menos en política, mucho menos en el poder. Porque aparecen las herencias que todos peleamos hasta el último suspiro para que se queden en manos de nuestros legítimos herederos, y así se asegure el legado por los siglos de los siglos. Morir políticamente es un sacrilegio, una blasfemia para quien construyó un nuevo universo sobre las ruinas del que destruyó, pero que una y miles de veces se afirma, le afirman, es casi el paraíso en la tierra. Y no, de ningún modo puede siquiera pensar en dar motivo para que se atisbe siquiera la posibilidad de guardar duelo por su partida.
Un ex jefe del país cualquiera, sin duda es posible adivinar que luego del ritual en que transfiere sus poderes al sucesor, cumplirá paso a paso el calvario que cuenta Spota en El Primer Día. Pero un ex cualquiera, del montón si así se le quiere ver.
Por ningún modo alguien como AMLO. Sabe, bien que sabe, representa uno de los momentos más brutalmente mágicos en un México que de por sí lo es. Porque se sabe el personaje de la historia en que no puede, ni debe, ir a su rancho para dejar que pase la vida, y un día cualquiera solo sea la nota necrológica en las redes benditas que tanto quiso, en los periódicos, en la radio y la televisión.
Sabe, bien que sabe, que eso queda reservado a los que simplemente vinieron a vivir, no a los que construyeron una eternidad, y la eternidad nunca termina bien, porque eso es asunto de oficinistas de la existencia.
Así que no se irá porque lo mandaten las leyes de los mortales.
Se irá cuando se le pegue la gana, y más vale que lo sepan los que ya casi celebran su despedida, y será más fácil que esos se vayan, a que quien el lunes entregará la banda presidencial, pero no la de los poderes reales, que están reservados para quien conoce los conjuros que pueden activarlos.
Mil gracias, hasta el próximo lunes.
Correo: jeperalta@plazajuarez.mx
X: @JavierEPeralta