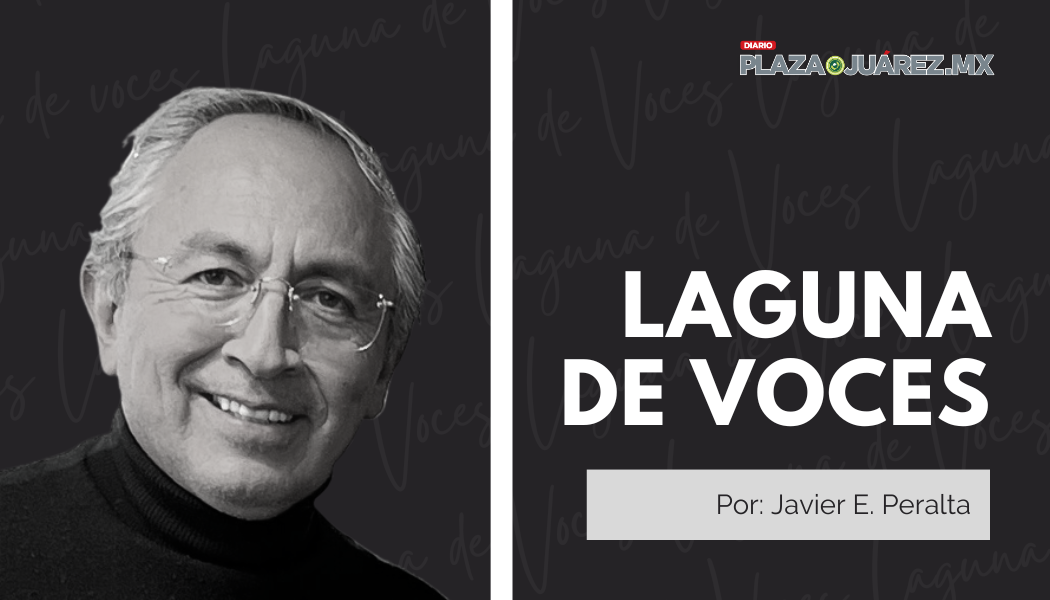LAGUNA DE VOCES
Es en diciembre cuando la memoria logra caminar sin ningún problema a los lugares donde la infancia logró unos pasos dentro de la felicidad, la que se había negado de manera rotunda luego de la muerte de mamá, y que se abrió paso en un pueblo pegado a las faldas del Citlaltépetl y una laguna de aguas congeladas en esa estación del año. Pero la sonrisa regresó, la posibilidad de volver a una realidad que había decidido dar por perdida, para acurrucarse en el justo instante que la vida se había llevado todo.
Se había asegurado una y otra vez que así estaba bien, que no existía problema alguno, además que empezó a dormirse con ganas de nunca volver a despertar, porque soñar apacentaba la rabiosa tragedia, y de alguna manera aprendió a lidiar con un corazón del tamaño del puño cerrado en la mano izquierda de un niño de seis años.
Así que cada año se prometió volver al lugar exacto en los portales de Aljojuca, donde descubrió que solo los tontos se creen la historia de que los muertos, las muertas, desaparecen por siempre. Para tía Fortunata nunca hubo una línea que separara la tierra de los vivos y los difuntos, y de su cuñada, la esposa de mi padre, mi madre, siempre decía que la visitaba para platicarle que allá donde estaba, supo cómo curar el dolor, la separación de su hijo recién nacido, del otro que se quedó dormido con ganas de que fuera algo eterno, de todos los que empezaron a caminar porque su amor iluminaba todas las veredas de una existencia donde ya no estaba, pero sí estaba.
Siempre hay algo que se olvida, y por eso empezó a estar seguro que, con ánimo de que nunca se perdiera un solo detalle del patio grande con un aljibe en medio, rodeado de macetas, plantas, y esa voz que cantaba todas las tardes, mientras bordaba en una tela blanca de cuadritos, las figuras que aparecían tupidas de colores. Aunque eso nunca lo vivió, porque no había nacido, porque hasta ya grande se enteró que esa casa le gustaba tanto porque ahí vivieron, y ahí escuchó desde el vientre de su madre la canción que después le contó la historia de cómo es posible recuperar la sonrisa pese a todo.
Así que todo el mes de diciembre, apenas se asomaba en el calendario, empezó a estar lleno de un júbilo que se le desbordaba por los ojos hasta hacerlo llorar, pero esta vez de una felicidad que intuía apenas quería llegar, en los cantos de la Nochebuena, en el niño dios que se arrullaba con el cántico del “duerme y no llores”, y que empezó a estar seguro entonaba ella desde donde estuviera.
Todos esos días supo que serían lo más atesorado en su corazón, en su alma, en la llave maestra que un día, le daría el pasaporte para brincar a esa realidad que no era ni limbo, ni cielo, ni infierno, sino esta vida escondida atrás de un ligero, ligerísimo paño de algodón.
Por eso la tienda del portal, frente a la iglesia, empezó a ser parte de todos los sueños que tuvo de joven, ahora ya de viejo, y supo entonces que a la tristeza que luego se aparecía, porque nostalgia es con bastante regularidad extrañar, se podía capotearla si se ponía a caminar por ese patio circular no con una, sino dos aljibes en medio, flores y más flores de olores invernales, una puerta grande de madera atorada con un simple pedazo de cuero que dividía la tienda del comedor.
Después pudo trasladar esos recuerdos a cada uno de los lugares donde le tocó vivir, trabajar, escribir en cada tarde metido en la oficina que daba al jardín central, con una fuente en lugar de aljibes; con un corredor techado con tejas, con la seguridad de que empezó a ser real lo que siempre había afirmado su tía, que aquí al lado, había podido platicar con su cuñada ya difunta, con su padre que se perdió en la Ciudad de México, porque nunca se habían ido, porque siempre la habían acompañado.
Mil gracias, hasta mañana.