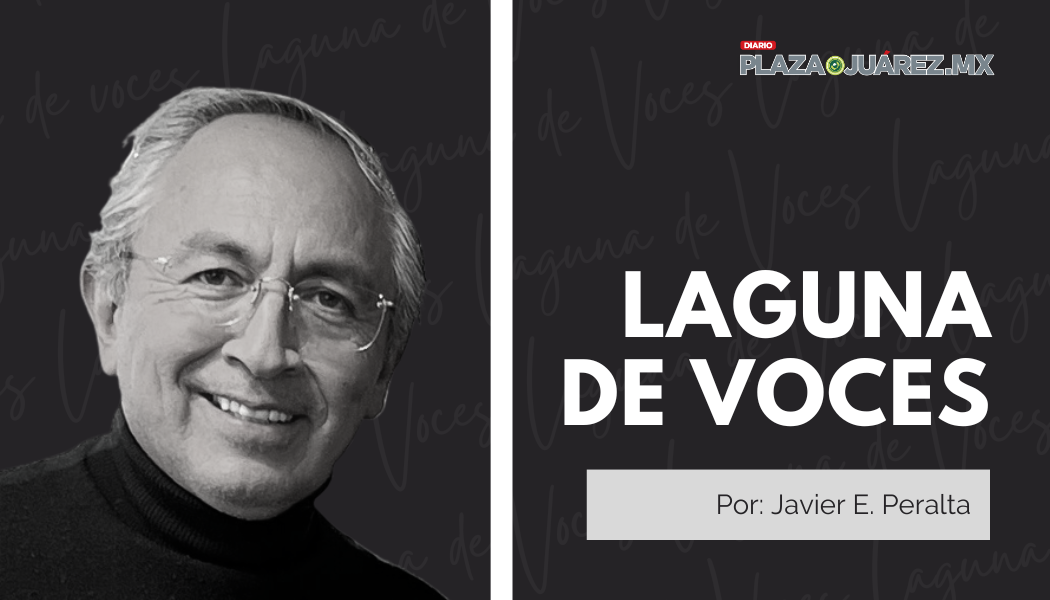LAGUNA DE VOCES
Cada vez que llegaba el atardecer se preguntaba si la noche sería respetuosa con su acongojado corazón, incapaz de soportar la simple, llana, pero vital felicidad. Estaba asustado de no tener como origen para ese temor lo contrario, que es la infelicidad, la separación, el recuerdo como única tabla de salvación. Así que se encaraba contra las últimas nubes que dejaban pasar unos cuantos rayos de luz, y estaba hasta tentado a confesar que estaba feliz, con todo y que eso acarreara los peores comentarios en su contra, luego de haberse convertido en el exponente más serio de la tristeza. “Es el hombre más triste sobre la tierra, y tiene mi admiración, porque nunca ha vacilado en desechar cualquier síntoma que le propiciara risa alguna”.
Caminaba por las calles con orgullo, porque solo él, y nadie más que él, podía conservar la buena y sana costumbre de tener unos ojos casi al borde del llanto, o con ánimo de pedir perdón quién sabe por qué razón, pero pedir perdón.
Algo se le había resquebrajado en su corazón, al grado de exponerlo al menor descuido y dejar ver que cada pedazo en que estaba fragmentado lucía perfecto, con arterias propias cada uno, y que se unían hasta formar uno de los circuitos de sangre más hermosos que se hayan visto, llenos de vida, de suficientes razones para dejar en el olvido esa costumbre de la tristeza como única vocación real de existir.
Eso era malo para alguien como él, porque haber construido durante tantos años el perfil único por el que era conocido, era el resultado de constancia, de pasión por la amargura, y perderlo, era perder todo.
Pero estaba dispuesto a dar el siguiente paso, sorprendido de lo que decía, espantado es la palabra.
Resultaba una acción temeraria, porque no había marcha atrás, regreso, arrepentimiento que le valiera. Quien se lanzaba de cabeza a la felicidad estaba condenado a eso, a la felicidad, o a la desdicha eterna si dejaba ver la menor de las dudas.
No había términos medios y lo sabía, así que empezó a mirar cada atardecer como si se tratara de la última vez que lo observara en su existencia, como si la muerte le rodeara, le jalara de los pies. Suspiraba hasta agotar el aire de sus pulmones. ¡Vaya, toda una vida, para finalmente sucumbir a la felicidad, que atroz, que terrible!, se decía.
Esa tarde, la que miró con sentida paciencia, dejó de existir.
Luego caminó con paso ceremonioso al pequeño parque de la ciudad, y empezó el capítulo más diminuto de su vida por razones cronológicas, pero que lo encontró al otro día, en el mismo lugar, a la misma hora, con los ojos más esperanzados que hubiera tenido, como no sea de niño, al mirar el cielo, fuera de día, de tarde o de noche.
Es decir que saboreaba la felicidad de vivir, igual que de niño lo hacía, pero se le había quedado en el olvido.
Mil gracias, hasta mañana.
@JavierEPeralta