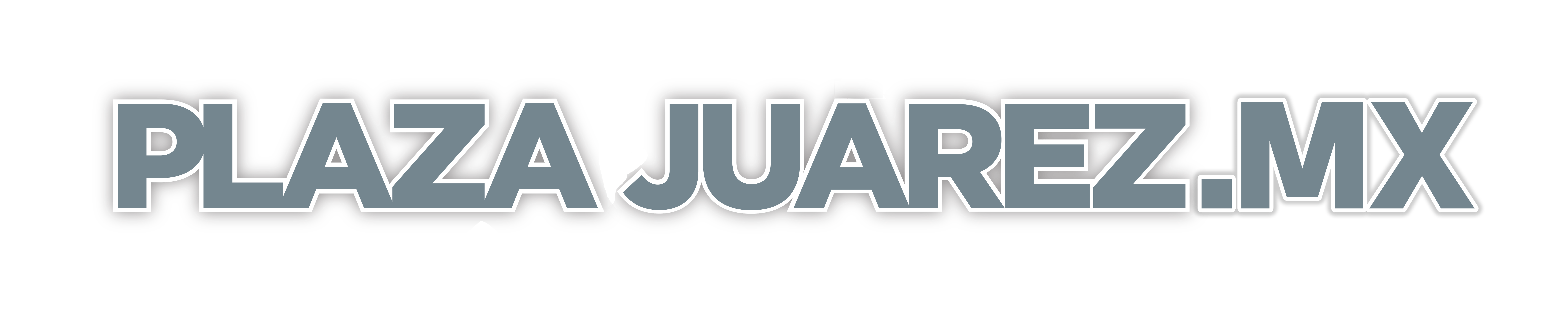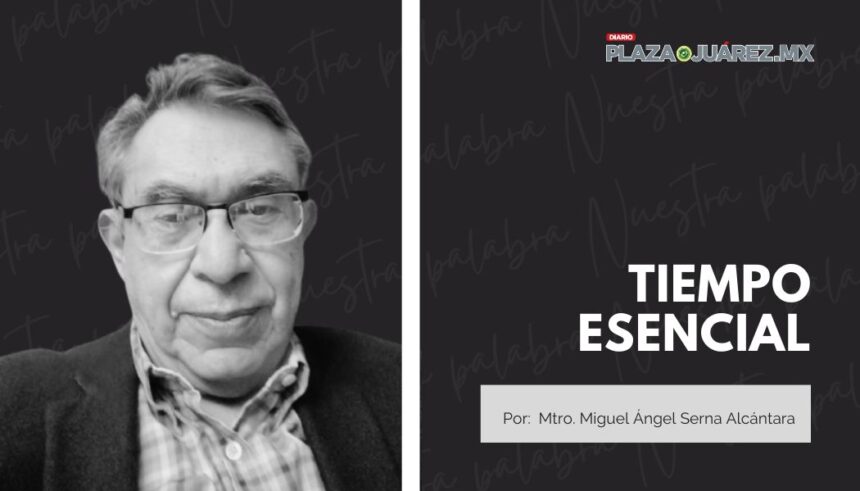TIEMPO ESENCIAL
La libertad de cátedra es una categoría fundamental para comprender la razón y sentido de la universidad, tal y como lo consignan sus principios rectores.
Para alcanzar ese propósito, podemos seguir dos vías: la primera, a través de su definición formal; la segunda, mediante una mirada interpretativa e histórica.
La primera, nos remite a la normatividad jurídica que define dicha categoría en el sistema universitario mexicano, tal y como lo consigna su más amplia definición jurídica, inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas” .
En las de la UNAM, por ejemplo, la libertad de cátedra se entiende como el derecho del personal académico para:
“Realizar sus actividades de acuerdo con el principio de libertad de cátedra e investigación, de conformidad con los planes y programas aprobados por el respectivo consejo técnico, interno o asesor”, según reza su Estatuto del Personal Académico.
Como se observa, el precepto jurídico ha declarado a la de la libertad de cátedra como principio, a la vez que ha impuesto de inmediato una limitante al supeditarse al cumplimiento de los “programas aprobados por el respectivo consejo técnico, interno o asesor”. Al no señalarse el alcance de tal “conformidad”, puede suponerse que sea irrestricta e incuestionable, lo que en los hechos se presta a la confusión y genera la posibilidad de conflictos, como sucede con frecuencia.
Consiguientemente, el principio termina por supeditarse a decisiones colegiadas o normas de carácter operativo y subjetivo, tales como los “planes y programas de trabajo”, elementos indispensables para la actividad institucional, pero de carácter funcional y subjetivo que terminan por acotar o invalidar el principio fundamental: la libertad de cátedra.
Así pues, la explicación literal de la ley dice poco pero deja oscuro mucho.
¿Cómo podemos entonces entender con mayor amplitud la libertad de cátedra, más allá de su definición legal cuando vemos que ésta la invalida? ¿Qué hay en el fondo de su redacción para que se le coloque como eje fundamental de la enseñanza universitaria? Estas preguntas nos llevan necesariamente al campo de análisis histórico e interpretativo.
Si lo vemos con detenimiento, el concepto de “libertad de cátedra”, presupone un límite que tiene que ver con la capacidad y posibilidad de la universidad y sus integrantes para analizar, criticar y confrontar los conocimientos que los poderes de estado determinan como verdaderos, ciertos, necesarios, justos o morales para ser trasmitidos a sus instituciones y ciudadanos.
Por ejemplo, un estado teocrático pondrá en el centro de su proyecto educativo a la divinidad; una monarquía, el principio de autoridad real, y una sociedad burguesa, el derecho a la propiedad privada, la libertad de contratación y el éxito individual. Y sí, claro, me dirán que una sociedad comunista es la dictadura del proletariado, y una fascista el principio de superioridad racial.
Además, actualmente hay híbridos o nuevas formas de poner meta legales, como las mafias políticas; poderes económicos mundiales y locales, y hasta de cárteles que poseen centros de estudio a su gusto, y en los hechos son verdaderos enemigos de la libertad de cátedra, concepto que se va vaciando de sentido y significado entre las nuevas generaciones universitarias.
En los hechos, no puede haber libertad de cátedra, donde la libertad de conciencia ha desaparecido, o solo se toma como un referente romántico de viejos tiempos.
La defensa de la libertad de conciencia, es entonces el primer paso para recuperar la libertad de cátedra como principio básico del ejercicio de la educación universitaria. Sin ella, la universidad puede ser cualquier cosa: institución educativa, autónoma, pobre o rica, con o sin fuerza política o financiera, menos una universidad.
En ese tenor, debemos dar un paso adelante, haciendo énfasis en que la libertad de cátedra, pese a ser un principio jurídico, no se sostiene por sí misma, sino en la capacidad de elegir libremente nuestro camino ante cualquier disyuntiva de carácter moral, ético, político o religioso que implique un conflicto posible en el que se pueda jugar nuestro prestigio, derechos, obligaciones o simpatías y hasta nuestra seguridad personal o familiar.
Por su naturaleza, la educación universitaria se enfrenta permanentemente a todo género de disyuntivas filosóficas, científicas, políticas y morales; en la medida que el conocimiento que se crea o recrea, atesora y transmite en ella, cuenta con la posibilidad de beneficiar o dañar tanto a sus integrantes, como a la sociedad o la humanidad entera.
De ahí que sobre maestros y alumnos universitarios, se aplique una permanente y sistemática vigilancia y violencia simbólica y física, destinada a establecer los límites del conocimiento, permitido por quienes cuentan con el suficiente poder para dirigir o impulsar su creación, reproducción, conservación y ampliación en los espacios universitarios.
La libertad de cátedra presupone la capacidad de juicio racional, discernimiento y criterio moral necesarios, para construir una cultura de toma decisiones apegada a una ética comunitaria, enfrentada a la resistencia de los intereses pragmáticos institucionales.
La “conciencia moral” capaz de impulsar voluntariamente los principios éticos que guíen la libertad de cátedra de docentes e investigadores, responde, en los hechos, al desarrollo histórico de una eticidad institucional basada en valores y prácticas intelectuales y virtudes políticas y morales de carácter personal, y no por disposiciones unilaterales de la autoridad.
De no darse esas conductas ejemplares, no debe sorprender que docentes y alumnos pongan por delante la obtención de beneficios inmediatos e individuales, desapegados de la responsabilidad con la institución y la sociedad.
La libertad en las aulas no se garantiza mediante códigos de conducta o procesos legales. Son los propios docentes y alumnos los que deciden ejercer ese derecho por cuenta propia quienes dan razón y sentido a tal principio. De ahí la importancia de mantener viva la memoria de las luchas en defensa de la libertad de conciencia a lo largo de la historia, reconociendo su indispensable valor para la vida universitaria. Regresaremos a este tema en otras participaciones de Tiempo Esencial en PLAZA JUÁREZ.
Un saludo solidario a todos nuestros paisanos y lectores afectados por la tragedia de los desbordamientos y derrumbes en donde quiera que se encuentren. El pueblo hidalguense es generoso y se ha notado por todas partes su solidaridad. Que todo vaya mejor.