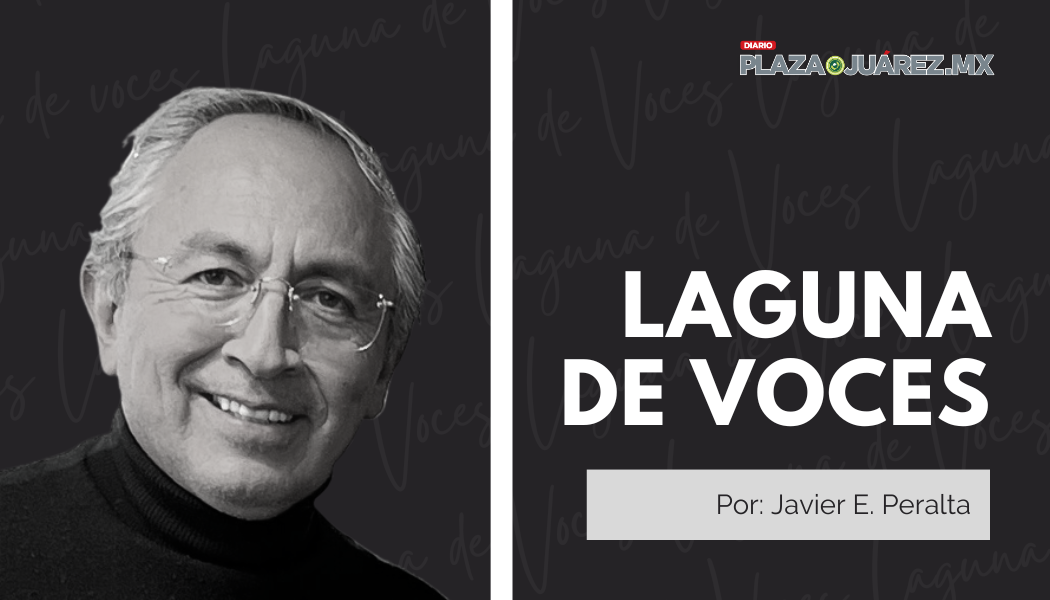LAGUNA DE VOCES
Ahora resulta que las rodillas y codos suenan como los goznes de una puerta, una ventana mal aceitados. Pareciera que el peso de todo el cuerpo está a punto de romperlos y dejarnos ahí, tirados en mitad de la escalera o de la pista para correr en la deportiva, donde otros que se enfundan en pasamontañas, corren presurosos y echan volutas de vapor como si fueran trenes que cruzan barrancas. Pero sonamos una y otra vez. A veces con ritmo de relojes, a veces no, simplemente desacompasados de cualquier ritmo, sujetos a los vaivenes de la edad que no se cansa de cobrar cada crédito otorgado hace unos años antes.
El frío traba las bisagras del cuerpo, provoca un chirrido raro, aletargado, cansado incluso, pero necesitado de hacerse presente, ya no como signo de alguna alarma, simplemente para dar certeza que quien se mueve todavía está vivo, jala aire y lo regresa convertido en nubes blancas en los días de enero, del 26, del tiempo.
Todos llegamos a la edad en que juramos a quien nos pregunte por qué, o para qué corremos a estas alturas, que lo hacemos porque si no nos va a alcanzar, nos tumbará en el suelo y a punta de patadas nos sacará el alma, de tal modo que sin peso alguno nos esfumaremos en un cuerpo inexistente, vestido con sudadera gruesa, pantalones de deporte, gorro y hasta bufanda.
Cada quien corre de sus miedos, los reales, que un día de repente nos llevan a olvidar todo para despertar convertido en remedos de persona que aborrecemos, y por eso corremos, para conservar el alma, la única carta de presentación valedera en este y otros universos.
Por eso es bueno que los goznes rechinen. Indican que hay alma. Porque el alma pesa como las anclas de los barcos, y nos mantienen en un mar que es la vida a costa de lo que sea, de las olas gigantescas que a veces traen los días y meses amargos; nos saca a flote cuando nos hundimos, pareciera sin remedio, y sin posibilidad alguna.
Cada vez que nos topamos en la carrera de las mañanas con otros aspirantes a fantasmas, solo es asunto de parar oreja, escuchar con atención absoluta, y descubrir que los viejos entonamos verdaderas canciones de esperanza con el rechinido de rodillas y codos, de las bisagras que los unen.
Será siempre una melodía hasta feliz si suenan, porque garantizan la existencia del alma. Serán fúnebres, espantosos, cuando terminado el ejercicio, descubramos que debajo de los arreos deportivos no hay nada, solo vapor, humito blanco que despiden los barcos que se echaron a la mar para nunca regresar.
Correr es eso, correr de la desgracia, del desaliento, del desamor, de la tristeza, de los años, del monstruo que nos persigue arropado con uniforme idéntico al de uno, y que siempre jura que, tarde o temprano, nos alcanzará para nunca volvernos dejar libres.
El asunto es que uno puede mejorar tiempos y quien nos persigue no.
Así que congelados de la nariz, barcos de vapor que van de un lado a otro del deportivo, podemos estar seguros que siempre iremos un paso adelante, mientras seamos, por fin, constantes en un principio básico del que quiere vivir.
Además, que puede que sea cierto aquello que dicen los que corren en días de frío: el aire helado congela los bichos de la tos, de las bronquitis, de las neumonías, de las influenzas, de las tristezas, del desasosiego, de la amargura y los cambia por otros iguales pero congelados o transformados en rueditas de vapor que dejamos escapar por la boca, en el resuello del que corre, corre y corre.
Mil gracias hasta mañana.