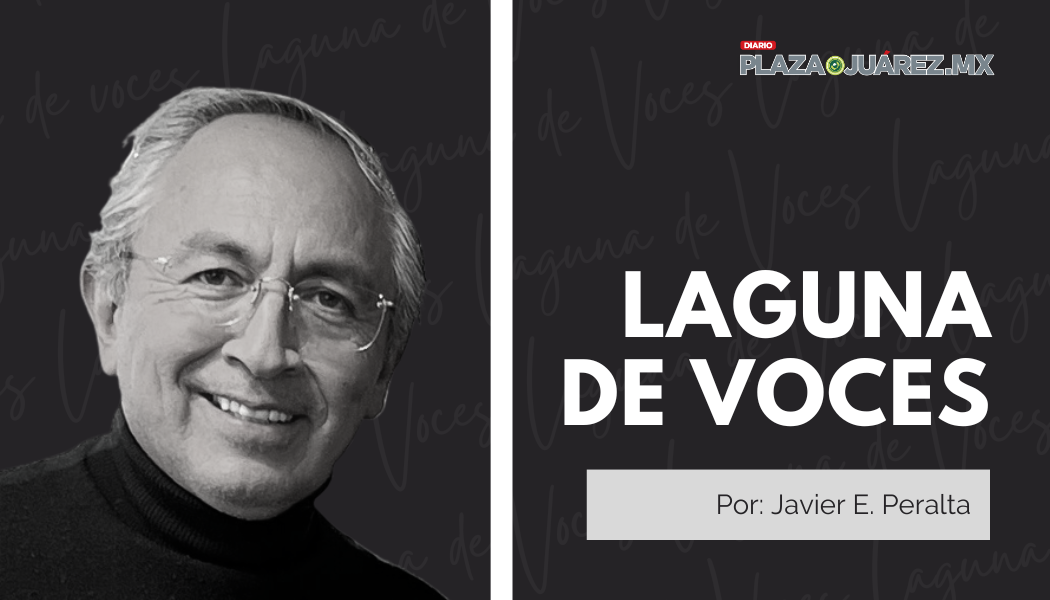LAGUNA DE VOCES
Los primeros en pisar el planeta se convencieron de que no podrían sobrevivir más de un año si aplazaban la decisión lógica de acabar con todos sus habitantes. Aceptar la compasión hacia quienes buscaron en todo momento terminar con ellos sin escucharlos cuando menos, hubiera sido un suicidio absurdo, y sobre todo la condena definitiva de su civilización, más adelantada en todo, excepto en la voluntad para detener la destrucción de los recursos naturales.
Con una rapidez inusitada se dieron cuenta que después de una cantidad enorme de plagas, los humanos tenían un instinto único para sobrevivir a costa de los demás y una obsesión que rayaba en la locura por el poder. Resultaba absurdo que en los momentos más críticos de la última enfermedad que fue diseminada en la Tierra, todavía existieran los que luchaban a muerte por ser los grandes hombres poderosos que gobernaban un país sumido en la pobreza y la muerte por los virus. Era inconcebible que algo así pudiera existir en el universo, y por eso los despreciaban aún más.
Las enfermedades implantadas en el planeta azul tardaban demasiado en lograr el exterminio total y definitiva de una raza que de humana tenía poco, pero que nunca dudaba en hacer lo que fuera necesario para seguir en su tarea de infectar y acabar con uno de los lugares más hermosos de la galaxia del camino de la leche.
Necesitaban conservar los mares, los continentes, las islas, el cielo de nubes y agua. Sí, los pronunciamientos a favor de arrasar con todo en una acción rápida y relampagueante empezaron a crecer cuando rebasado el año eran más seres vivos que los muertos. Algo no funcionaba y el hecho fundamental es que su civilización, la de los llegados del universo infinito, hicieron sonar las alarmas porque el tiempo se les agotaba.
Sin embargo, los terrícolas no se daban por vencidos: inventaban vacunas al por mayor, enfrentaban con una singular valentía las mutaciones que ellos mismos provocaban en los virus, unían esfuerzos con enemigos que a lo largo de toda su historia habían clamado que primero muertos a brindarles ayuda.
No entrometerse de manera abierta en un planeta que reunía todas las cualidades para salvar a su civilización, se convirtió en la peor maldición para los que estaban seguros sería una tarea fácil y sencilla apoderarse de la Tierra. A punto estuvieron de ordenar una invasión a plena luz del día, sin ocultarse, pero desistieron de ese mecanismo que por acuerdo universal fue desechado en el principio de los tiempos.
Finalmente se alejaron una noche del 2024 para emprender la creación de una nueva civilización con los pocos que habían quedado de la suya. No maldijeron al planeta azul, tampoco clamaron futuras venganzas. Simplemente se fueron.
Tendrían que pasar cientos de años para descubrir que el virus no resultó ser letal para toda la humanidad terrícola, y que la mayor parte de la misma había sobrevivido.
La peor plaga fue la de siempre, es decir la de los ambiciosos que causaron una mortandad que nunca podrá ser olvidada.
Ese era el problema fundamental de tan bello planeta, porque sus moradores eran capaces de los actos más heroicos y únicos, pero también de todo lo contrario cuando se cansaban de que todo marchara bien después de salvar su existencia. Tenían que cometer barbaridades para convencerse que eran merecedores a lo bueno que deja la solidaridad, la compasión real y no fingida, el desprendimiento por un semejante, la bondad y el amor.
Cuando eso sucedía venía el esplendor de varios siglos.
Pero después volvían a lo mismo, a morirse nada más porque el aburrimiento era peor opción, y locos obsesionados por el poder siempre traían un poco de diversión en ese mar infinito del universo donde eran nada, simplemente nada.
Mil gracias, hasta mañana.
jeperalta@plazajuarez.mx
@JavierEPeralta