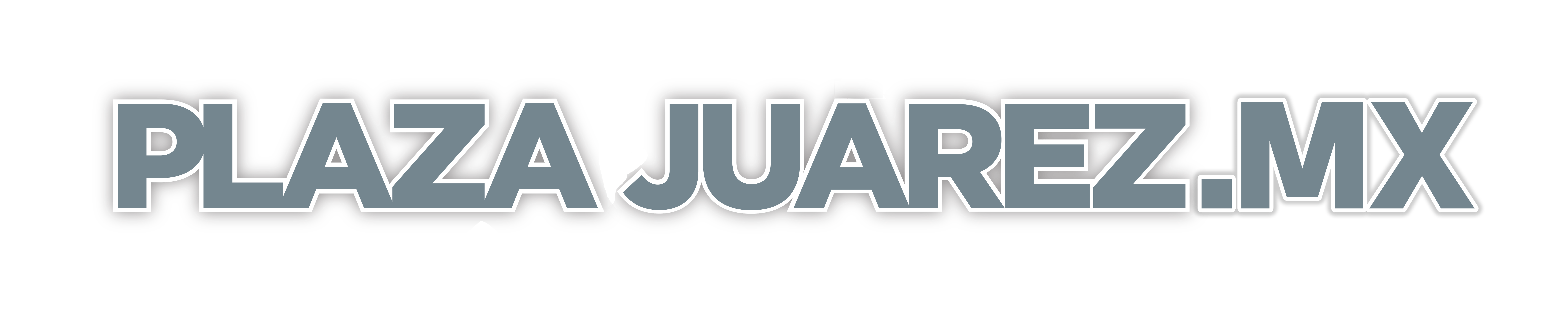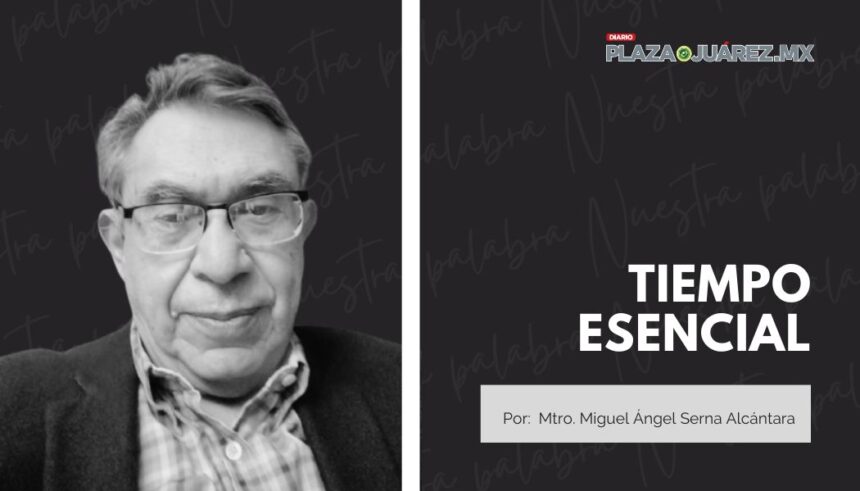TIEMPO ESENCIAL
La filosofía constituye una de las más valiosas herencias de la humanidad. Sin embargo, para la mayoría de filósofos europeos o norteamericanos la filosofía y quienes han sido formados en su tradición, es una creación de Occidente y poco es lo que otras culturas han aportado a ella. Esa perspectiva resulta cada vez más cuestionada, en vistas a la creciente actividad filosófica en otras partes del planeta, hasta ahora consideradas como meros receptores o reproductoras de la filosofía occidental.
Ninguna cultura puede nacer y desarrollarse sin la presencia de formas de pensamiento complejos, razonamientos sistemáticos y la posibilidad de ponerlos en cuestionamiento; pues sin ellos ninguna civilización resulta viable.
Imaginemos la creación de grandes centros urbanos sin la presencia de una organización del trabajo, gobierno e instituciones y una economía organizada, que demandan la presencia e intervención de conocimientos suficientemente acumulados, comprobados, racionalizados y sistematizados imposibles de lograr sin el concurso de un pensamiento crítico y racional.
Claro está que sin esos conocimientos no habrían surgido y mucho menos desarrollado las grandes civilizaciones asiáticas, americanas o africanas; aunque no haya sido exactamente a la manera en que surgieron la ciencia o la filosofía en Europa.
Sin embargo, el pensamiento colonialista europeo creó el mito de la inferioridad de las culturas originarias del resto del mundo mientras proclamaba la originalidad y superioridad de la suya propia.
El contacto con las culturas del resto del planeta impulsó en Europa una revolución de sus propios conocimientos, poniendo en duda los cimientos de su filosofía y su ciencia. Ese choque cultural dio origen al pensamiento moderno, la ilustración y la revolución científica que ellos creen haber generado sin reconocer la influencia de las culturas conquistadas.
Tras la conquista del mundo, los occidentales requirieron enfrentar la resistencia de los vencidos no solo con el uso de las armas, la religión o la técnica, sino apelando a la persuasión y conciliación de su cosmovisión con las distintas cosmovisiones nativas. La filosofía de nuestro continente, y en particular la mexicana, es producto de esas condiciones originarias. No es circunstancial que la filosofía encontró rápidamente su lugar en la nueva sociedad al fundar la Real Universidad de México y otros colegios superiores.
Pues aunque los conquistadores intentaban imponer su cultura -aún medieval-, a los pueblos conquistados, éstos mantenían las suyas propias de manera soterrada, integrándose en la forma, más que en el fondo, a la cultura invasora.
El producto de ese sincretismo fue la cultura -o con mayor propiedad las culturas- de México y gran parte de América, con una originalidad propia y suficiente capacidad para generar formas de pensamiento filosófico, científico o artístico equiparables a las de cualquier lugar del orbe.
El camino para el desarrollo de una filosofía propia estaba abierto, pero aún transcurriría mucho tiempo para que se pusiera a debate la posibilidad de su integración a la filosofía occidental.
No obstante, filósofos los hubo y notables desde el período colonial. Basta mencionar, como ejemplo, a Sor Juana Inés de la Cruz, quien brilló con luz propia no solo en la literatura sino con sus disquisiciones filosóficas escritas poéticamente.
Sin embargo, fue hasta el siglo XX, principalmente con el argentino Raúl Salazar Bondy y el mexicano Samuel Ramos, cuando surgió en forma explícita la filosofía latinoamericana.
Ellos y muchos otros -entre los últimos Enrique Dussel-, iniciaron el camino de una filosofía propia, abriendo la posibilidad de entablar una relación de mutua comprensión y provecho con la filosofía occidental.
Fui testigo de uno de los primeros diálogos de Dussel con Karl Otto Apel, celebrado en la Ciudad de México en 1997, cuando el filósofo alemán aceptó la invitación del argentino-mexicano para entablar un diálogo sobre Teoría Crítica, Liberación y Diálogo Intercultural, siendo una de las primeras ocasiones en que un filósofo de primera línea de la “metrópoli” europea aceptó encontrarse con uno de la “periferia” latinoamericana; lo que nos da una idea de cuánto tiempo tardó la filosofía occidental en tomarse en serio nuestro pensamiento filosófico.
Por otra parte, hemos de mantener el diálogo no solo con la filosofía europea sino con la de todas las culturas del mundo y, además, con las de nuestras culturas originarias; con las que aún persiste esa separación entre quienes “saben” hacer filosofía y a los que se les niega la capacidad de hacerla, evidenciando prejuicios culturales y la actitud discriminatoria heredada de la conquista.