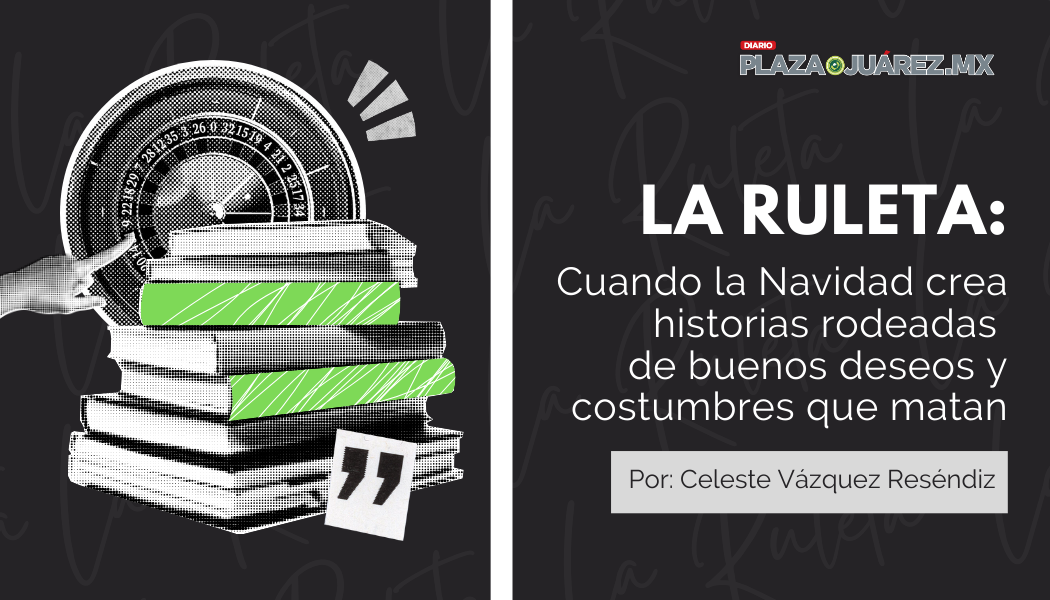LA RULETA
El Niño Dios se arrullaba a las doce de la noche. Todos estaban alrededor del altar y mi abuela, con el santo en la boca, pensando en que el tío más borracho era quien estaba arrullando al niño. Yo veía todo divertido. Pasar tiempo con mis primos siempre lo era.
Mi tío soltero, el que nunca llevaba novia a las cenas, jamás era cuestionado por no tener acompañante. En cambio, a mi tía, cada rato le preguntaban por qué llegaba sola, por qué era solterona, por qué nadie la quería. A la orilla de la mesa estaba la botella abierta y, de inmediato, apagaban la tele; no importaba si la película apenas empezaba o estaba por terminar. Había que hacerle fiesta al tío. Y como los cuetes se acababan, pues había que seguir el ambiente.
La sidra estaba buenísima. Mi misión era que cada año hubiera más, y así lograba que compraran la patona, bien asoleada, de esas que se ponían en el carro a la orilla de la carretera. Para mi prima y para mí bastaba una para que, a los once años, ya anduviéramos caminando chueco, mientras los papás se reían de lo graciosas que nos veíamos.
Así nació la tradición y también una misión de mi prima: tirarme alguna vez. No sabíamos ni lo que hacíamos, pero nunca consiguió que yo me emborrachara antes que ella. Llámale genética o quién sabe qué influía a esa edad, pero esa era nuestra diversión. Eso sí, cuidábamos al pequeño, porque él era muy chiquito para tomar, aunque solo le lleváramos dos años.
¿Recuerdas esa película de “Nosotros los pobres”? Esos dos personajes de La Teporochas, La Tostada y La Guayaba. Así nos decían. Yo solo sabía que una era gorda y la otra flaca. Aún no entendía por qué tomábamos a esa edad, pero sentirnos alegres siempre nos gustaba.
Crecimos y la sidra ya no era suficiente. Llegó el vino, tanto como pudiéramos robarnos de la fiesta.
Ella y yo crecíamos solas, sin adultos que nos guiaran de cierta manera. Bailábamos y reíamos. Teníamos a nuestro guardián, el más pequeño de todos. Un día desenterramos un gato que se había muerto y hasta funeral le hicimos. Solo encontramos huesos y los botamos al terreno baldío de atrás.
El alcohol fue compañía en nuestras vidas. Las fiestas eran cómplices de los encuentros con primos lejanos, de recuerdos como cuando ella le declaró su amor a uno de ellos, mientras los adultos bailaban y tomaban, gustosos del momento.
Crecimos y dejamos de pasar tiempo juntas, pero el antro y los amigos a veces nos juntaban. El pequeño fue más cómplice en una época. Salíamos, gozábamos los antros, y siempre, a media pista, me gritaba el diminutivo con el que me llamaba mi familia. Claro que me daba pena, y él me decía: “A mí me vale, tú eres mi prima.”
El alcohol se volvió compañía de todos: disfrute, pero sobre todo medio de diversión. Aprendimos a tomar, a “bajárnosla” todos los trucos que con el tiempo nos contaban y que también descubrimos a la mala.
Un día recibí una llamada en la madrugada. Era una chica que me decía que fuera por una de mis primas. Al llegar, vi a un tipo en una reja, gritando, moviéndola desesperado y enojado. La sangre me hirvió. Pregunté dónde estaba ella, la tomé del brazo y empecé a caminar. No sé cómo me vio el tipo cuando intentó acercarse, pero desistió. La subí al auto y no la escuché.
Llegué con mi tía y me regañó: que cómo la llevaba así. No fue la única vez. El día de mi cumpleaños no llegué a casa por cuidarla, y de castigo nos llevaron al panteón a limpiar las criptas familiares. Mientras mi mamá fue por flores, nos recostamos un rato.
Los años pasaron y nuestro guardiancito un día dejó de existir. Un accidente le arrebató la vida, a él y a su cuate que lo acompañaba. Escuchaba cómo lloraban sobre su ataúd y le prometían que dejarían de tomar. Fue doloroso, y los días fueron muy largos. No podía entender por qué él y no yo. Había tomado y manejado tantas veces; pasé el Puente del Venado completamente borracha.
A las semanas llamé a una amiga, sacamos todo el alcohol de mi casa y dejé de tomar. Aún recuerdo que un rollo de “cuetes” nos tronó cerca del oído, a ella y a mí. Aún recuerdo su sonrisa, sus brazos grandes y esa alegría que contagiaba con su humor.
Aprendí la lección, no porque tuviera adultos congruentes. Aprendí porque en esa etapa de mi vida descubrí la mentira más grande que nos decimos los alcohólicos: “Yo lo puedo controlar.”
Cuando la realidad es que el alcohol no se controla. Se degusta. Y degustar es solo saborear lo dulce de su sabor, no usarlo como medio de diversión.
El alcohol, con mis parientes, trajo abusos sexuales, malos entendidos en parejas que llevaron a divorcios, peleas e insultos, coraje y decepción, miedo y frustración, y la muerte del más pequeño de todos.
No estoy peleada con el alcohol, pero ya no es un medio de diversión.
Mi historia aún tiene esos capítulos, pero trabajo día a día para crear otros mejores, con medios distintos.
No te cuento esto para que tengas lástima por mí. La tuve yo por mucho tiempo y ya no la necesito. Te lo cuento para que sepas que las fiestas decembrinas no siempre son luces, risas y abrazos. Para muchos, son los momentos más difíciles del año. Porque cuando el alcohol está presente, todo alrededor se distorsiona: lo que parece alegría es evasión, lo que parece unión es silencio disfrazado, y lo que parece tradición muchas veces es una herida heredada.
El alcohol no solo nubla la vista, también anestesia la conciencia. No te deja ver lo que realmente está pasando, ni a quién se está perdiendo en el proceso. Y mientras unos brindan, otros aprenden a sobrevivir entre risas ajenas y promesas que nunca se cumplen.
Por eso hoy elijo mirar distinto. Elegir distinto. Celebrar sin perderme. Porque ninguna fiesta vale más que una vida, ni ninguna tradición justifica el dolor que se normaliza año con año.