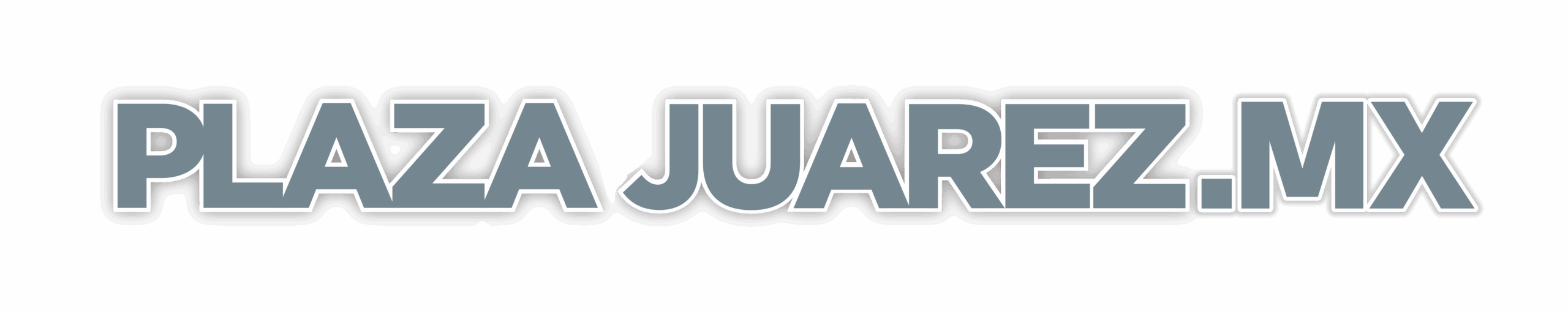Espejos de la realidad
Este texto es una metáfora poderosa y cruda sobre la exclusión y la presencia de lo «indeseable» en la modernidad. He restaurado la codificación, corregido los acentos y limpiado los errores tipográficos (como el «fRío» o el «reción») para que la narrativa mantenga su impacto.
Aquí tienes la versión corregida:
Las dueñas de la sombra
No fue ni un segundo: al verlas, resbaladizas, subiendo y bajando los barandales donde se guarda la basura, se asustan y buscan un sitio rápido para esconderse. Traen pegado al cuerpo lombrices manchadas de lodo, como si recién hubieran hurgado la tierra. No tengo idea de dónde se han parado; seguramente en esos rincones donde abundan las alimañas y el olor a podredumbre, a fermentado, a piel quemada.
Tienen su rutina. Nunca las veo de día. Saben esconderse bien, ya entendieron que nadie las quiere mirar. Menos aún cuando la gente pasea a sus bebés en los parques cuidados, en las aceras diseñadas al milímetro, donde las mariposas blancas se posan junto a los girasoles esperando la foto perfecta. La ciudad prefiere a las mariposas.
En los departamentos es común ver trampas. Paquetes de veneno que se deslizan bajo las puertas. En las aplicaciones aparece la opción de denunciarlas, pedir que alguien venga a borrarlas, como si fueran basura acumulada. Indeseables de por sí, ahora además se habla de redadas, de controles estrictos. Se dice que su número ha aumentado, que son demasiadas, que ya no caben.
El rumor se multiplica en los pasillos: que llegan de otros lados, que no son de aquí, que traen enfermedades. Nadie se pregunta cómo sobreviven en la intemperie, cómo resisten el frío del invierno ni qué comen en las madrugadas vacías. Nadie quiere saber.
Yo camino por la ciudad y a veces las escucho antes de verlas: un crujido en la bolsa negra de basura, un roce leve bajo el metal de las escaleras. Son rápidas, se deshacen en un segundo. Me dan asco, no lo niego.
¿Fue aprendido? ¿Cuándo empezó mi rechazo hacia ellas? Quién sabe, yo solo sé que corren entre los huecos, que me repulsa la idea de pensar que se comen los edificios y que viven en las escaleras de madera.