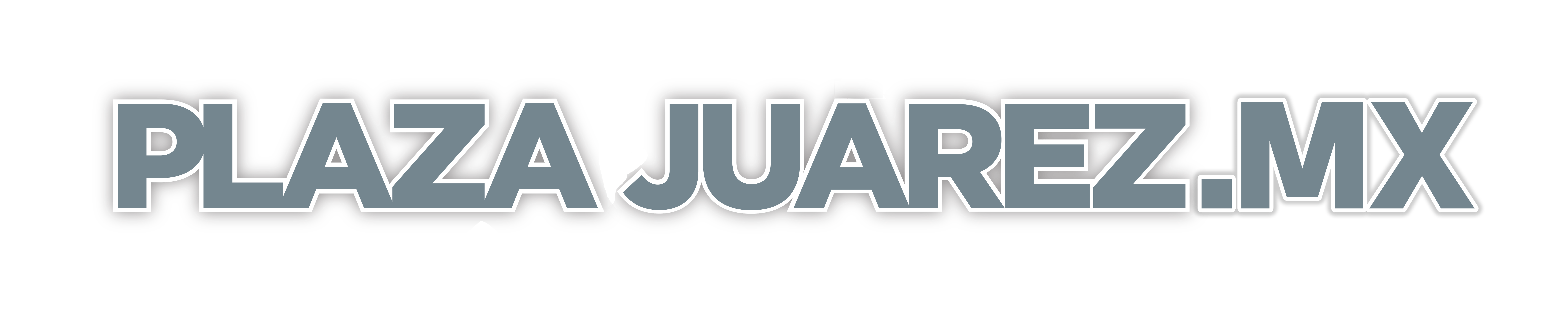IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el ejercicio de los derechos humanos de las personas en situación de calle ha sido sistemáticamente invisibilizados por la falta de datos confiables y su exclusión de los censos oficiales, aunque existen intentos de conteo por parte de instituciones como el DIF, IASIS o UNICEF, estos esfuerzos son fragmentarios, intermitentes y muchas veces limitados al conteo de niños y adolescentes, dejando fuera a adultos y adultos mayores.
En México, la pobreza extrema es uno de los factores principales que empujan a las personas a vivir en situación de calle, aunque el INEGI estima que hay unas 5 mil 700 personas en esta condición, no existe una cifra oficial precisa, ya que las metodologías censales no contemplan adecuadamente a quienes no tienen un hogar.
La ausencia de información y censos en las entidades federativas conllevan a invisibilizar a las personas en situación de calle; algunos conteos revelan el crecimiento de esta población, con una clara mayoría de hombres entre los 18 y 59 años, en otras ciudades, los diagnósticos provienen mayormente de organizaciones civiles, ya que los gobiernos locales no han desarrollado metodologías consistentes para cuantificar ni comprender a fondo estas poblaciones.
Estas personas suelen refugiarse en espacios públicos como parques, puentes, terminales o cajeros automáticos, lo que refleja su exclusión del sistema y su constante vulnerabilidad. Además de la pobreza, otras causas de la indigencia incluyen problemas de salud mental, violencia familiar, discapacidad y abandono, especialmente en menores de edad.
Aunque México ha firmado tratados internacionales en materia de igualdad de género, en la práctica, las mujeres en situación de calle viven múltiples formas de discriminación y violencia, no solo enfrentan la marginación por no tener hogar, sino que sufren agresiones físicas, sexuales y simbólicas tanto en el espacio público como dentro de sus propios círculos.
El espacio público, bajo una lógica neoliberal, patriarcal y androcéntrica, convierte a estas mujeres en “propiedad pública”, lo que legitima las agresiones hacia ellas, se enfrentan a la estigmatización por su condición de género, edad, pobreza, etnicidad, maternidad, adicciones o situación de calle, siendo vistas como “malas mujeres” o “casos perdidos”, lo que propicia la negligencia institucional.
El enfoque de interseccionalidad permite comprender cómo se cruzan diversas formas de exclusión género, raza, clase, edad, discapacidad, orientación sexual, generando impactos más severos en subgrupos como mujeres, niños y personas con discapacidad.
Las mujeres que son madres y viven en la calle enfrentan intervenciones del Estado que, en lugar de protegerlas, suelen ejercer violencia institucional, prácticas como el retiro de hijos, detenciones arbitrarias y amenazas son comunes, justificadas bajo un modelo de maternidad idealizada e inalcanzable para estas mujeres.
Estudios como el del “Caracol A.C.” evidencian cómo personal médico y funcionarios públicos reproducen estereotipos que legitiman el abandono o la omisión de sus deberes hacia estas mujeres. Esto no solo vulnera los derechos de las madres, sino también los de sus hijos e hijas.
Se insiste en que la separación de madres e hijos debe ser el último recurso, privilegiando el principio de unidad familiar, el interés superior de la infancia y el respeto a los maternajes diversos, reconociendo a estas mujeres como sujetas de derechos y no solo como receptoras de asistencialismo.
Por tanto, la falta de datos confiables vuelve invisible a esta población para las políticas públicas, limitando su acceso a derechos fundamentales como salud, vivienda, educación, empleo e identidad.
“Las personas que viven en la calle son sujetas de derechos, aunque estos les han sido negados o vulnerados sistemáticamente”. Arturo Soto “El Valedor”.