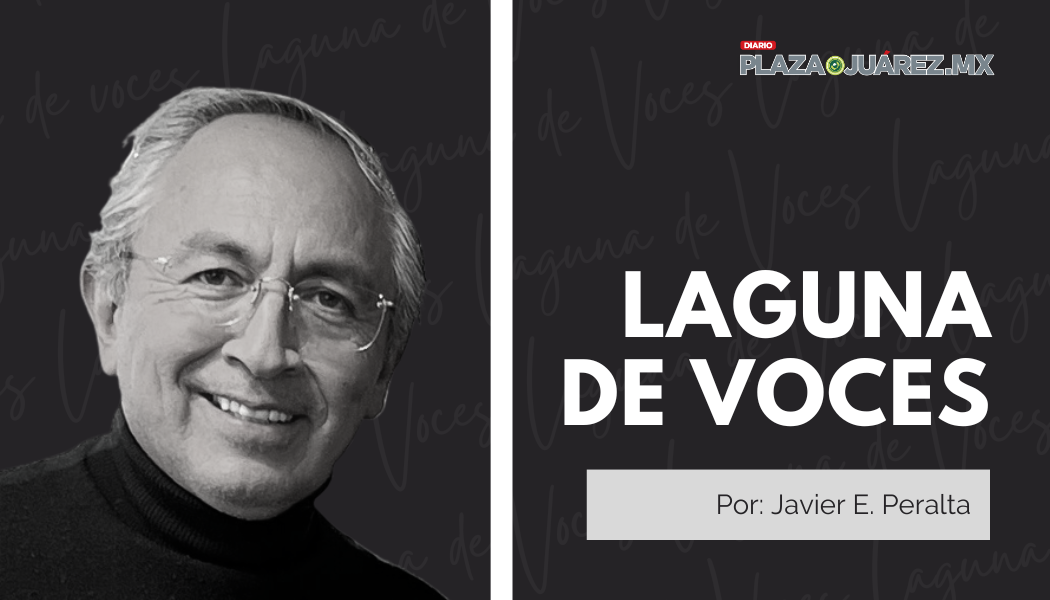LAGUNA DE VOCES
Antes que la noche llegara, la gente de la ciudad decía que muy posiblemente jamás verían un nuevo amanecer. Empezó con lluvias repentinas que dejaban inundadas las calles y avenidas, que se repitieron a lo largo de cuatro meses y medio, y con la incertidumbre lógica de no saber si, al atardecer, quien regresaba del trabajo, acabaría en un canal del desagüe con todo y automóvil, o simplemente se quedaba en bancarrota con el vehículo echado a perder y un seguro que jamás asumía la responsabilidad. Así que todo era un caos, irremediablemente el camino a la furia de taxistas y choferes del transporte público. De paso, el agua terminó con muchas carreras de político que habían jurado tapar los cientos de baches, a veces incluso socavones donde iban a parar los pobres que ni tiempo tuvieron para despedirse de sus seres queridos. A la semana el alcalde presentaba su renuncia todo compungido y arrepentido de hacer promesas que, con o sin aguacero, sabía no cumpliría.
Por un lado, fue algo bueno para los ciudadanos que habían descubierto el peso de la madre naturaleza, para echar de cargos públicos a quienes, la mera verdad, nunca habían tenido la intención de cumplir la palabra empeñada en campañas.
Sin embargo, lo más complicado vino después, cuando empezó a levantarse un vapor endemoniadamente caliente del piso, luego que, igual como se había escondido, salió el sol un lunes, como si se tratara de llegar al trabajo de oficina, para no ocultarse hasta pasada la media noche. Pero no solo con el fin de alumbrar, sino generar un santo calorón que evaporó el agua que tenía inundada prácticamente toda la ciudad.
Y ahí sí, el problema se complicó, porque nadie está preparado para semejantes barbaridades del clima. Los vidrios grandes, donde tenían canceles, empezaron a reventarse uno por uno, toda vez que después de las 12 de la noche, cuando por fin se oscurecía, el frío era cosa de otro mundo. Si en el día el termómetro llegaba a marcar hasta 40 grados centígrados, al anochecer bajaba hasta los -6 grados, algo nunca visto por estos rumbos, y más que visto, algo nunca sentido.
A los baches, que ahora presentaban piedras picudas, todas filosas, y una especie de lodo negro, duro como piedra, se sumó lo de los vidrios de ventanas, y, por supuesto, la multiplicación de enfermedades de los pulmones, de la barriga y un montón de desmayados por el llamado golpe de calor.
No, no había explicación alguna para el clima bipolar, horno y congelador en el transcurso de un día, que, por cierto, si terminaba a las 12 de la noche, empezaba apenas amanecía, de tal modo que era más la luz que la oscuridad, lo que terminó por hacer bolas el reloj biológico de toda la población de esa ciudad.
Hasta que un día alguien miró hacia el cielo, para darse cuenta que no se veía más que una leve luz de la luna, porque de estrellas ninguna.
Era el vapor de la ciudad antes inundada, que se había quedado estacionado a una altura que dio vida a un domo, no el que los chismosos dicen impide salir al espacio, sino uno que cubría la extensión exacta de estas tierras, y que al paso de los días cerró con una fuerza desconocida accesos y salidas.
Sin embargo, dejaba respirar, que todo siguiera prácticamente igual, pero sin que nadie pudiera entrar ni salir a partir de que el domo se hizo realidad.
Así llevan muchos años.
Han aprendido a gobernarse sin políticos de por medio, y algunos dicen que son felices. Vaya usted a saber, pero en el camino hacia un convento, uno los puede saludar, y viera usted que sí, se ven contentos. Nosotros, los de afuera, hoy cuánto diéramos porque nos hubiera tocado quedarnos guardados en ese remanso de paz, de tranquilidad, donde nadie se preocupa por otra cosa que estar en buena relación con sus vecinos.
Mil gracias, hasta mañana.
@JavierEPeralta