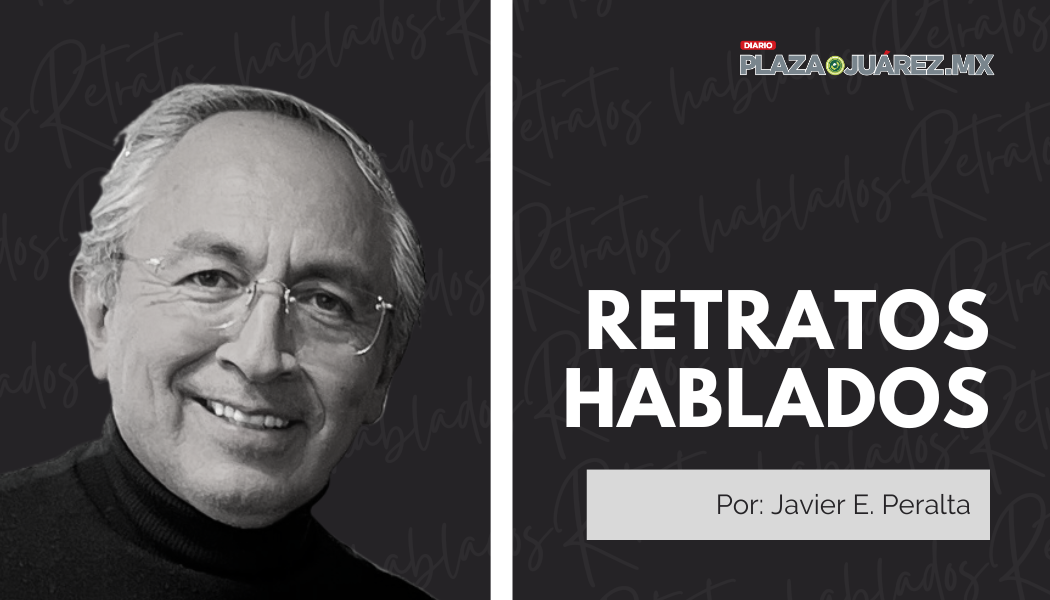RETRATOS HABLADOS
Vivimos un momento único y trágico, donde el ejercicio de la política parece estar en un estado de declive, donde la figura del político tradicional se ha visto reemplazada por personajes que, en muchos casos, provienen del mundo del espectáculo. Esta transformación no es meramente anecdótica; es un fenómeno que refleja una crisis de representación y una búsqueda de conexión emocional con el electorado. Como bien señala Octavio Paz, “la política es el arte de lo posible”, pero ¿qué sucede cuando lo posible se convierte en un espectáculo? La política, en su esencia, debería ser un espacio de deliberación y acción en pro del bien común, pero cada vez más se asemeja a un escenario donde los actores buscan más la ovación que la solución a los problemas sociales.
Zygmunt Bauman, en su análisis sobre la modernidad líquida, nos advierte sobre la fragilidad de las instituciones y la volatilidad de las relaciones humanas en la era contemporánea. La política, en este contexto, se convierte en un juego de apariencias, donde los líderes son elegidos no por su capacidad de gobernar, sino por su habilidad para entretener. Este fenómeno es evidente en naciones como Estados Unidos, donde la figura de un miltimillonario se alza como presidente, desdibujando las fronteras entre el entretenimiento y la gobernanza. La política real, aquella que busca el bien común y la justicia social, parece estar en un segundo plano, eclipsada por la necesidad de captar la atención del público.
En México, la proliferación de líderes populares refleja una ambición similar a la de aquellos que nunca fueron artistas. Javier Sicilia, en su búsqueda de justicia y paz, ha denunciado la falta de autenticidad en el ejercicio del poder, señalando que “la política no puede ser un espectáculo”. Esta afirmación resuena con la crítica de Norberto Bobbio, quien argumenta que la política debe ser un espacio de diálogo y no un mero juego de poder. La falta de profundidad en el discurso político actual nos lleva a cuestionar la verdadera naturaleza de la democracia y su capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía.
Max Weber, en su análisis sobre la política como vocación, nos recuerda que el político debe ser un servidor público comprometido con el bienestar de la sociedad. Sin embargo, en un mundo donde la imagen y la popularidad predominan, esta vocación se diluye. Robert Allan Dahl, por su parte, enfatiza la importancia de la participación ciudadana en la democracia, pero ¿cómo puede la ciudadanía participar de manera efectiva cuando los líderes parecen más interesados en su imagen que en el diálogo constructivo?
El fin de la política real no es un destino inevitable, sino una elección que hacemos como sociedad. La invitación es a recuperar el sentido de la política como un espacio de construcción colectiva, donde la deliberación y el compromiso sean los pilares fundamentales. La política no debe ser un espectáculo, sino un arte que busca el bien común, donde los líderes sean verdaderos representantes de la voluntad popular y no meros actores en un escenario.
En este sentido, el desafío es claro: debemos exigir una política que trascienda la superficialidad y que se comprometa con la realidad de las personas, porque, como bien dijo Octavio Paz, “la política es el arte de lo posible”, y es nuestro deber hacer que lo posible sea también lo deseable.
Para desgracia de todos, lo posible, cada vez se reduce a nada, y de arte, como no sean las escenas casi cómico-trágicas, son lo único que podemos observar.
Con suerte, mucha suerte, llegaremos a una nueva década, porque en este mundo del espectáculo del poder, incluso una guerra es permirida con tal de agenciarse más seguidores, simepre anónimos y mudos, en el mundo alterno de lo digital.
Mil gracias, hasta el próximo lunes.
Correo: jeperalta@plazajuarez.mx
X: @JavierEPeralta