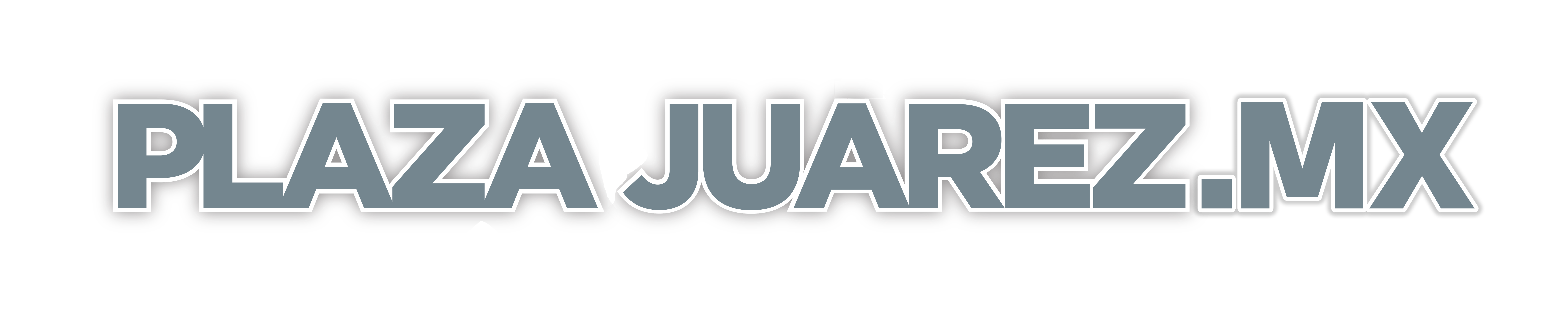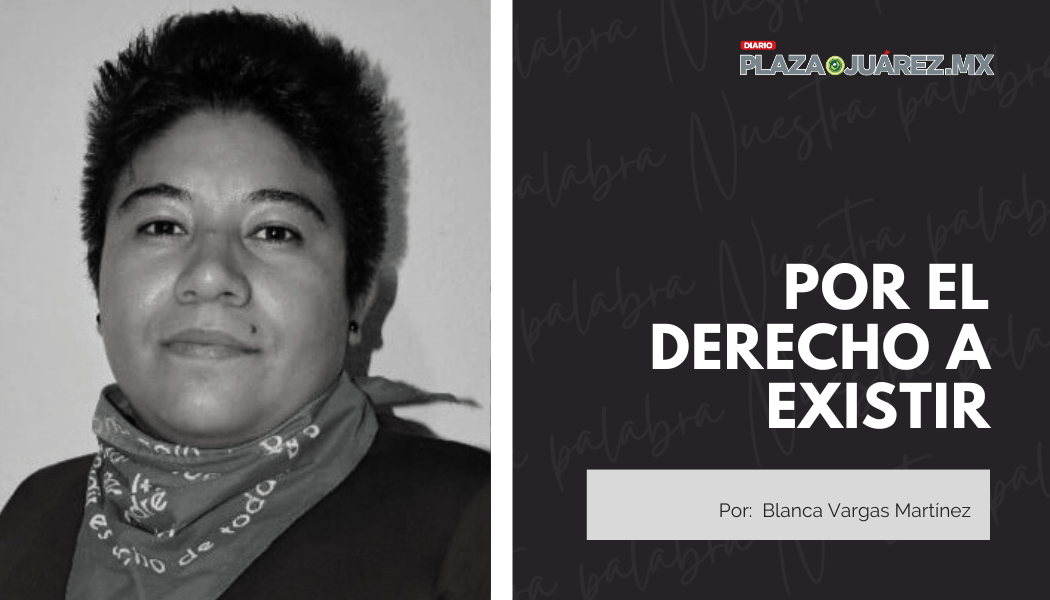POR EL DERECHO A EXISTIR
En la UAEH, como en otras universidades, las Ciencias Políticas parten de la teoría del Estado, se problematiza la representación, se estudian ideologías como si fueran objetos herméticos, inamovibles, Sartori, Duverger, Almond y Verba, ya un poquito para vernos pro, señalamos a Hannah Arendt que es de las pocas autoras que se revisan en el área. La mirada de la Ciencia Política, por lo menos en la UAEH es patriarcal. Fuera del aula, el poder no solo se vota ni se firma: también se canta, se grita, se baila. La música es política en forma de sonido, y cada ritmo, nos dice algo de quién manda, quién resiste y quién sueña.
Los corridos tumbados, son hoy epicentro de un debate que va más allá de lo musical. Se les acusa de glorificar la violencia, y no sin razón: las letras exaltan la violencia, a la muerte como destino heroico, al dinero rápido. Pero si estos corridos son una apología, también son una crónica. Reflejan un entorno donde el Estado ve desdibujada su presencia, y donde el «éxito» se alcanza con balas en lugar de diplomas. Las y los científicos sociales no podemos ignorar eso. Hay que leer esta música como síntoma: si las juventudes, niñas, niños y adolescentes corean estas letras, es porque no ven otra narrativa posible en su horizonte inmediato.
Sin embargo, no todos los corridos nacen del plomo. Están también esos viejos corridos revolucionarios, los que contaban gestas populares y hacían del pueblo el protagonista. No eran solo canciones: eran anecdotarios vivos de los distintos episodios del día a día, instrumentos para contar la historia no oficial. Las polcas del norte, también fueron formas de decir: “aquí estamos”. Ritmos que cruzaban clases sociales, que servían tanto para la fiesta como para la identidad.
Y luego están los ritmos que desataron incomodidad desde otros frentes. La lambada en su momento fue vista con sospecha moral por su sensualidad desbordante. ¿Y qué decir de Locomía, con sus abanicos, sus hombreras exageradas y su estética queer en un mundo aún conservador? Fueron en realidad actos de ruptura, expresiones que desafiaban el género, el cuerpo y la norma. Ritmos que abrían grietas en lo establecido.
La música siempre ha sido terreno de disputa. Desde las canciones de Silvio Rodríguez el necio que burlaba la censura con metáforas afiladas, hasta la voz de Mercedes Sosa a la que la guerra no le era indiferente, cantando por los que nadie escuchaba. Víctor Jara murió con los dedos rotos, pero su canto por el derecho de vivir en paz sigue intacto. Estas canciones no solo nos cuentan la historia: la moldean. Nos recuerdan que el arte puede ser la llave de la memoria.
Y sin embargo, hasta las grandes obras musicales pueden estar atravesadas por la violencia o la misoginia. Desde óperas clásicas hasta el rock más venerado. Por eso, no se trata de señalar solo al reguetón o al corrido actual como problemáticos. Se trata de mirar con profundidad. De reconocer que cada ritmo lleva consigo una construcción del mundo.
La música es instrumento de poder, sí. Pero también es escape, consuelo, trinchera, espejo. ¿Quién nos salvará de la rutina, del cinismo, de la injusticia cotidiana, si no es el arte? No se trata de cancelar ritmos ni de purificar géneros. Se trata de escuchar, con oído crítico y corazón abierto. Porque en cada bajo, en cada verso, en cada voz que se alza hay un mundo que pide ser comprendido.