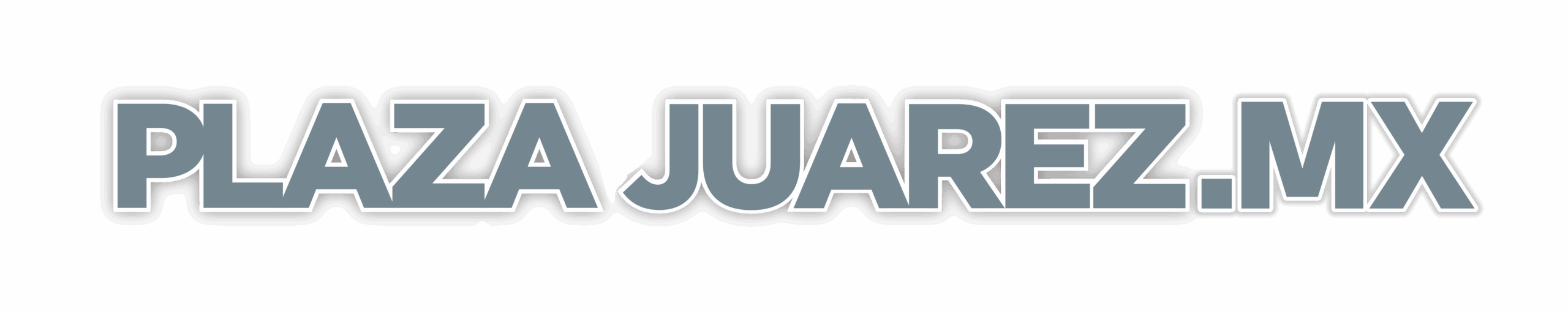ESPEJOS DE LA REALIDAD
Le prestó una vida que tal vez nunca tuvo
Sujetaba el celular con ambas manos, como si sostuviera algo prestado. Los dedos eran gruesos, las manos manchadas con una suciedad que no ven a del día, sino del tiempo. Tecleaba despacio, deletreando en silencio pero moviendo los labios, como si cada mensaje de su familia necesitara ser traducido antes de ser respondido.
Los asientos azules del autobús tenían descansabrazos acolchonados. Se acomodaba con lentitud y volvía al teléfono. Esta vez navegaba por Mercado Libre, donde buscaba una podadora. Julio había traído demasiada lluvia. El pasto creció de lo que sus tijeras oxidadas podían cortar.
La ciudad detrás del vidrio permanece quieta, pero no se distingue con claridad. La lluvia había hecho de las suyas; las ventanas seguían empañadas. Él suspiraba mientras jugaba a las cartas; ya había cambiado de aplicación. Ten, para que no andes de desquehacerado, le había dicho su nieta.
Decía que no entendía nada de tecnología. Y quizá era cierto. Pero era bueno en el juego. No sorprendía. En la preparatoria, Carlos Charly, Miguel, Ramírez y él se saltaban filosofía los jueves para ir al billar. Después de unas Indio y un par de cigarros, aprendieron a leer las manos de los otros, a blofear, a mentir. Nunca supo quién era Epicuro ni cómo se escribían los mendigos haikus, hichos, haikus. Pero sabía cuándo doblar.
Su mundo era una cuadra en la calle Juan Nepomuceno, esquina con un lote baldío donde crecen árboles torcidos y un perro viejo duerme bajo una carcacha de coche. Desde ahí salía y volvía, sin apuro, sin querer demasiado.
Guardó el teléfono y se quedó dormido. La cabeza colgando hacia el pecho, la boca apenas abierta. Esas poses que, cuando uno se hace grande, se vuelven cotidianas. Como si se instalara una nueva versión de uno mismo y ya no hubiera vuelta atrás. Al subir, había saludado a todos. Tenía la mano de ser cortés.
Iba a comprar la podadora. No podía esperar más. Pero el camino estaba lleno de baches, así que levantó la vista: un joven que hablaba con su profesora de tesis, un niño con bufanda y botas que repetía historias en voz alta como si acabara de inventarlas. Y una mujer que escribía furiosa en su computadora, con un tecleo que sonaba más fuerte que el motor del ADO.
Cuando llegó su parada, se levantó con lentitud. Se detuvo un momento junto a mi asiento.
— Con permiso —dijo, sin mirar—. Buen viaje.
Entonces cerré la computadora. Yo era la mujer que escribía. No estaba furiosa. Tecleaba así. Él nunca mencionó una podadora. Ni una nieta. No dijo nada sobre el billar ni sobre Ramírez. Tampoco vivía en Juan Nepomuceno.
Le inventé las manos. Le regalé un recuerdo. Le presté una vida que tal vez nunca tuvo.
Bajé en Indios Verdes. No compré nada.