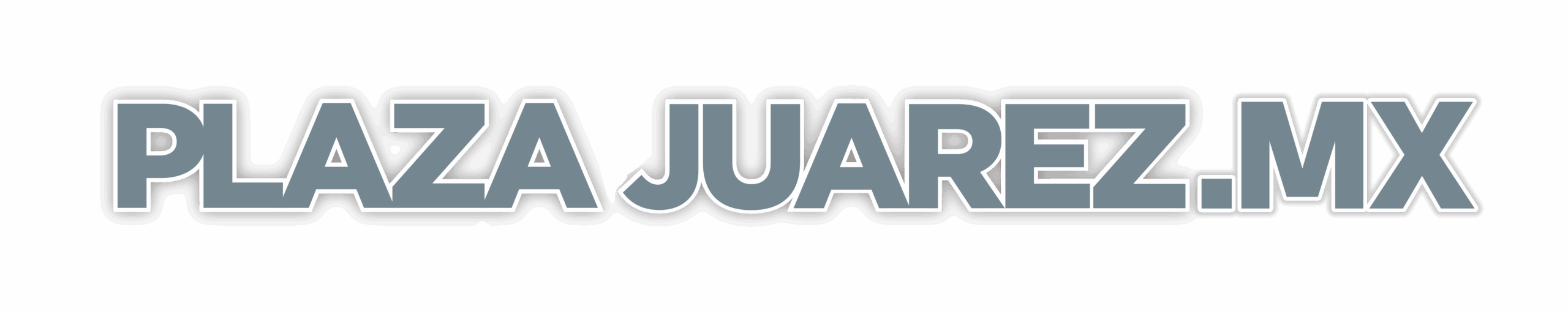El humor no es un estado de nimo, sino una concepción del mundo.
Ludwig Wittgenstein
Bien lo dice el clich : la risa es un asunto que hay que tratar con seriedad. Los antrop logos más laxos y los comediantes más serios sostienen que si se busca entender una cultura a profundidad, hay que poner atención en c mo, de qu y por qu se r en los integrantes de la comunidadía analizar.
De esta manera, podemos decir que el humor tiene denominación de origen como los alcoholes finos, las artesan as, los productos t picos o el idioma. Cada pa s y cada pueblo r en a su manera y, con risotadas, se cohesionan y crean una identidad colectiva.
El humor es un lenguaje, y el lenguaje una herramienta que sirve para moldear mundos. Riendo comunicamos y, al comunicar, significamos lo que nos rodea. Con carcajadas somos capaces de dar forma a nuestra cultura y así distinguirla de las demás.
Los franceses se burlan del rigor de su burocracia (m n cuando su presidente es cacheteado por su esposa); los brit nicos, de la marcada diferencia de clases sociales en una nación que sigue manteniendo a un monarca; los estadounidenses, del fracaso individual frente a la promesa muy americaña de cualquiera puede ser exitoso si se lo propone . Y como muchos latinoamericanos, los mexicanos reducimos nuestra tragedia nacional hasta convertirla en parodia, en meme, en albur, en un chiste que se dice en la cantina o en un domingo de pollos rostizados.
Contar un chiste es un acto intelectual. Es un juego de palabras que depende de dos jugadores: el comediante y el risue o. En esta batalla, el primer participante tiene la responsabilidad de contar una historia hilada con seriedad, verosimilitud y coherencia. La narrativa seduce al oyente, capta su atención, lo lleva a reconocerse en el relato. En alg n momento, la narración rompe abruptamente con la l gica, derivando en la fractura de esa tensi n tejida con la maestr a del humorista. Por su parte, el que escucha debe permanecer abierto, dispuesto a poner especial atención a la estupidez que vendr en breve. Si esto se cumple a cabalidad, lo que sigue es puro jijiji-jajaja.
En el ecosistema de los speechwriters es conocida una an cdota de Ronald Reagan y sus aptitudes de comediante. Haciendo alarde de su oficio original, el actor de Hollywood que logr llegar a la Presidencia de los Estados Unidos se caracterizaba por un carisma de plat de cine western.
En 1983, durante una visita de Estado a Jap n, el actor protag nico de la pel cula del neoliberalismo brind un mensaje ante un p blico nip n que no estaba preparado para presenciar un stand-up político. A n resonaba el doloroso cierre de la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki, y ya se empezaba a gestar un conflicto comercial entre ambos pa ses por los semiconductores y el acero.
En ese contexto, aquel discurso de Reagan cerr con un chiste occidental. Al terminar sus palabras, el auditorio entero colm el ambiente de risas ruidosas. Orgulloso de su capacidad c mica, el mandatario le pregunt al traductor c mo hab a hecho para adaptar su chiste estadounidenseñal sentido del humor japon lo les dije: el presidente ha contado un chiste , le confes el int rprete.
Este caso revela que el humor puede ser en ciertos momentos un acto diplom tico. El p blico japon s no entendi las palabras del presidente más poderoso de Occidente, pero s se adapt al ritual universal de re r por cortes a, por agradar al invitado de honor; por el hecho de que era el Presidente más Poderoso de Occidente.
La risa es social; es una forma de pertenencia, una manera de decir estoy aqu , soy parte de esto, entiendo el c digo secreto de mi tribu . Los chistes internos de cualquier grupo cerrado son incomprensibles para los extra os. Chiste local , decimos los mexicanos ante la mirada de quien no entiende de qu nos re mos. La risa, en este caso, es una clave de complicidad.
Re rse puede ser un receso, unas brev simas vacaciones de la tensi n cotidiaña. Cuando la realidad se vuelve demasiado pesada, cuando lasínoticias son un men de horrores y el mundo parece estar a punto de estallar, el humor simple puede ser una v lvula de escape que nos lleva a soltar las riendas de la realidad. Riendo perdemos el control del cuerpo y de la vida, aunque sea por unos minutos.
En mi caso, cuando tengo un mal día o siento que todo está por superarme, llego a mi casa y me tiro a ver un cap tulo refrito de El Chavo del 8, un episodio de Los Simpson (temporada 4) o el ltimo debate registrado en YouTube entre los aspirantes a gobernar la Alcaldía de San Pedro Garza Garc a, estado de Nuevo Le n. El chiste es re r por re rse. así lo exigen ciertos momentos.
La complejidad de la realidad que hemos construido los humanos nos obliga a crear mecanismos para enfrentar lo absurdo que es existir. Por eso tenemos el humor: un camino r pido para descargarnos del malestar de la solemnidad, para sentirnos libres liberados del estr s que producen los problemas, la autoridad y la forma más convencional de la verdad.
Hay que saber escuchar la risa para descifrar al otro, para traducir culturas y liberarnos de lo que nos ata a los formalismos.
Como dice Wittgenstein, el humor es más que un estado an mico. Es una forma de mirar la realidad de frente, con su crudeza, sus defectos e injusticias, y a n así soltar sin culpa, sin freno una carcajada tan fuerte que haga eco en el mundo que formamos riendo. Somos el eco de nuestra risa.
El eco de la risa publish