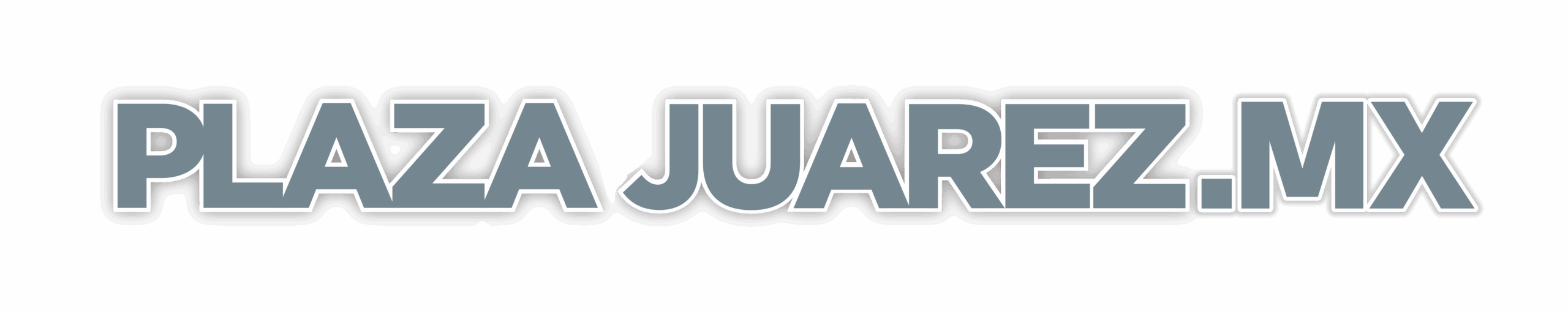ESPEJOS DE LA REALIDAD
Recientemente, en la bóveda de seguridad del Museo Morgan de Manhattan, se redescubrió, tras dos siglos de olvido, un vals escrito por Frédéric Chopin. Ese sonido, que existía sin existir, como un destello en el tiempo congelado, ahora vuelve a la vida a través de los dedos del pianista Lang Lang. Lo escucho de fondo mientras escribo, pensando que estas palabras también podrían quedar escondidas algún día: un recuerdo de lo que fui, de lo que soy o de lo que quizás solo intento ser.
Me viene a la mente esa imagen de las sondas Voyager, que viajan por el espacio llevando un disco de oro con sonidos y música de la Tierra. No están ahí para ser descifrados, sino para dejar constancia de que existimos, de que alguna vez estuvimos aquí. Recuerdo mis diarios de cuando era niña, escritos en una libreta rosa, tapizada de peluche y con la imagen de la princesa Aurora, o las cartas guardadas en un cajón bajo la tele de la casa donde antes vivía.
Hay tantas cosas que no son parte de este mundo visible, pero que encierran una parte de lo que fui. Es justamente eso lo que me quiebra: ¿qué ocurre con lo que no se nombra, con lo que jamás sale a la luz? ¿Dónde terminan los pensamientos que nunca se compartieron, las hojas de los árboles, las miradas que nos dimos o el día más común que tuvimos?
No creo tener una respuesta pronta; a lo mejor tendré que esperar 200 años, como la partitura de Chopin, a que me descubran, que lean las entradas de mi diario o encuentren las cartas que mi mamá tiró hace ya muchos años.
Quizás, al final, las cosas que callamos y los recuerdos que dejamos atrás no desaparecen, sino que se van quedando como ecos en algún rincón del tiempo, esperando volver a la vida. Tal vez no soy más que una nota olvidada en una canción, un eco que confía en que, algún día, alguien lo va a escuchar.
Correo: Marperzam60@gmail.com
IG: @marperzam
X: @marperzam