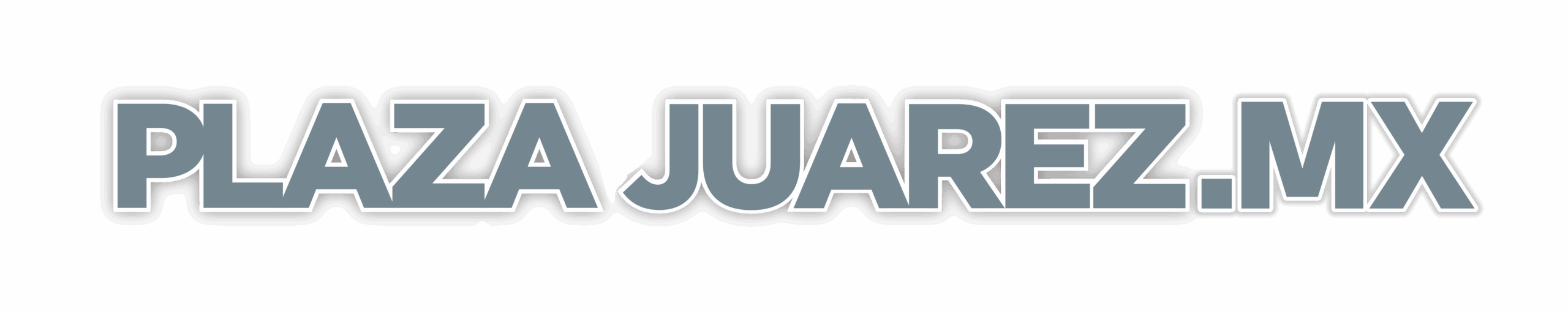ESPEJOS DE LA REALIDAD
Les contaré sobre uno de los sueños más extraños que he tenido:
Algo había sucedido en la casa. Las paredes, si es que todavía se podían llamar así, se habían curvado de un extremo a otro, retorciéndose como serpientes dormidas, mientras las patas de las sillas adoptaban tamaños gigantescos, dignos de un sueño febril. Al recorrer los pasillos, estos parecían respirar a un ritmo irregular que subía y bajaba, como si la casa misma estuviera viva, sintiendo, sudando. La esencia del lugar, lo que una vez fue, se había disuelto en sombras y caos, en un desorden donde solo quien hubiera habitado allí antes podría adivinar qué era qué.
De repente, las puertas de la biblioteca se abrieron y de su interior emergió un torbellino. No era un simple fenómeno natural, sino un vértice alimentado por el desorden, una fuerza que succionaba todo aquello que no se conformaba a su nuevo orden. Cada habitación por la que pasaba se transformaba en una monotonía asfixiante, devolviendo la casa a su origen.
Para mi desgracia, el torbellino se había llevado mi bolsa amarilla. No podía recordar qué contenía, ni si era realmente un objeto de importancia. Aun así, la idea de regresar a la boca del lobo, de enfrentar lo que fuese que había dentro de esa biblioteca, era algo que me resultaba inevitable. Sabía que existía la posibilidad de entrar y no volver a salir, pero eso no me detuvo. Con toda mi fuerza, jalé las manijas de las puertas y, al abrirse, me vi envuelta en un caos abrumador. Descendí por una cascada de relojes, lámparas, tapetes y sillas que se movían y cambiaban.
Justo cuando decidí que era hora de abandonar ese lugar, sentí una mano en mi hombro. Me giré y la vi; su apariencia la hacía parecer una muñeca sacada de un rincón olvidado de la mente, como la versión miniatura de una Mafalda que me regaló mi tía en un cumpleaños. Llevaba unos zapatos escolares de charol, medias de rayas moradas y rosas, una falda de tul con diamantina, y una playera que apenas se veía bajo la maraña de collares y gargantillas. Sus dos coletas de caballo parecían desafiar la gravedad. Todo en ella reflejaba el caos que había estallado en la casa.
«Espera un momento», me dijo, «yo acomodo todo esto. Solo cierra los ojos un instante». No lo dijo con sospecha; había en su voz una familiaridad que me tranquilizó. Obedecí, y cuando volví a abrir los ojos, el lugar había cambiado. Ahora, su nombre le hacía justicia. Las repisas estaban repletas de libros, y cuando le pregunté a dónde había ido todo lo demás, sacó un libro titulado Las Tazas. Al abrirlo, una decena de tazas brotaron en pila, desbordando la página como si siempre hubieran estado ahí. Cerró el libro y repitió el proceso con Las Macetas y Las Flores.
Sus ojos de vidrio brillaban cuando me dijo: «He dejado lo mejor para el final: la última habitación. ¿Quieres entrar?». Asentí sin pensar demasiado, y ella comenzó a abrir su boca, forzando su mandíbula con ambas manos hasta que la quijada tocó el suelo. Me sujeté de las comisuras de sus labios y me adentré.
Caminamos por cada rincón de su cuerpo. Ella me acompañaba, orgullosa. Pasamos por una habitación donde debería estar su corazón; en su lugar, había una cama con una pijama cuidadosamente doblada y un pequeño mueble con tres libros. Noté su ansiedad, su éxtasis por lo que había logrado. Ahora que lo pienso, ya podía sentir; había transformado su vacío en habitaciones llenas de objetos que el torbellino había arrancado del caos, incluyendo mi bolsa amarilla.
Le agradecí el recorrido y la felicité por lo que había hecho. Finalmente, le dije que quería regresar. Pero entonces su rostro cambió. La sonrisa se alargó de oreja a oreja, sus ojos adquirieron un brillo diferente, inquietante. «No», dijo con una voz que ya no sonaba familiar, «tú te quedas aquí».
Adentro de la muñeca.